El viernes actuó la banda de pop Los Sinsong en el Avalon, en Zamora. Dado que estaba en la ciudad y que hacía años que no los veía tocar en directo, no quise perderme su estupendo concierto. Entrar en el Avalon y apoyarse en la barra, sumido en su cómoda penumbra, es como estar de nuevo en casa. Amigos por todas partes y buen ambiente. Crujidos de madera de barco al atravesar el local o subir por las escaleras. Música de calidad y humo de tabaco en el aire.
Dentro del Avalon fui a saludar a un viejo colega, con quien no me encontraba desde muchos meses atrás. Ha estado viviendo, en los últimos años, en distintas ciudades del país, tanto en la península como en las islas. Me han contado, le dije, que has vuelto a Zamora, para vivir aquí. Sí, me respondió. ¿Y cómo lo llevas?, me interesé. Respondió que estaba muy bien, que se encontraba a gusto. Y luego añadió: Muy bien, tío, tenéis que veniros; ya iréis cayendo, ya lo verás. A mí esa revelación, y esa especie de profecía, me parecieron una gran noticia para el futuro de la ciudad. Significa que no todo está perdido. Es una noticia que jamás saldrá en los medios de comunicación ni en las estadísticas, y que demuestra una decisión valiente y arriesgada. Conozco, no obstante, a varios jóvenes zamoranos que, tras recorrer otras provincias y vivir aquí y allá y afrontar diversos empleos, optaron al final por el regreso. Supongo que hay dos razones para estas vueltas atrás: primero, que nadie o casi nadie es capaz de renunciar a sus orígenes (o, al menos, no debería hacerlo) y que, al fin y al cabo, uno se siente mejor allá donde creció, donde lo conoce todo y a todos; segundo, que los agobios de otras ciudades más populosas, léase el metro en hora punta, el tráfico denso, el precio del alquiler, los madrugones para llegar a tiempo al trabajo, entre otros, acaban por vencer incluso al más atribulado. Por supuesto, está también la familia como una de las opciones para esos regresos: pero no la incluía por ser algo obvio.
Nuestros zapatos caminan por Madrid, pero nuestro corazón sigue estando en Zamora. Lo cual, sin embargo, no significa que esta sea la mejor ciudad del mundo o el lugar más conveniente de la tierra para vivir. Depende de lo que uno busque o de lo que conozca. Cada ciudad, no lo olvidemos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Exaltar unas y negar otras no es objetivo, sino pecar de criatura excesivamente provinciana. Para comprender una ciudad y amarla debemos reconocer sus taras y sus excelencias. Por eso algunos, de vez en cuando, sacamos a la luz los deterioros, o lo que nosotros consideramos que son taras y quizá para otros sólo sean excelencias. Porque es necesario verle las fisuras a lo que se ama. Lo digo porque en mi tierra, en cuanto uno señala las carencias de la ciudad, no faltan quienes lo acusan de traidor o de chaquetero. Que nadie se dé por aludido ni crea que es un ejemplo de algo que he vivido. Nada más lejos, no van por esa senda los tiros. Pero uno está acostumbrado a escuchar, a leer esto y lo otro, a picotear de aquí y de allá, y acaba sacando conclusiones. A veces me he encontrado con gente que me ha dicho que fulanito, personaje famoso, ha señalado públicamente los defectos de la provincia, y que por eso no es fiel a ella, pues la ataca y la critica. Yo digo que no es cierto. Señalar con el dedo los perjuicios y problemas que arrastra cada lugar no es malo, sino saludable. Algunos amigos han vuelto para quedarse, para vivir de nuevo en Zamora. A mí eso me parece una decisión valiente y noble. Otra cosa es que la ciudad, machacada por la política y los intereses, sepa cobijarlos como merecen. Espero que sí.







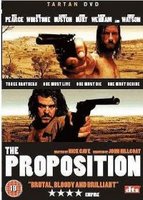

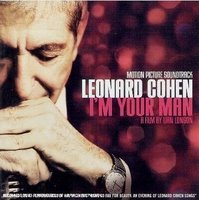
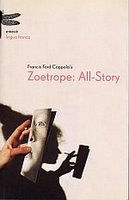






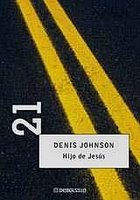























![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)




































