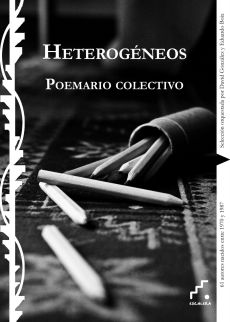Hace tiempo, David González me pidió un cuento breve para una antología. El libro saldrá en noviembre. Ayer me llegó el prólogo. Su autor es Vicente Muñoz Álvarez, de quien curiosamente me había leído hace poco un libro de poesía, que recomendé en este blog. Copio y pego aquí dicho prólogo. Vicente también se encargó de la célebre antología Golpes. Ficciones de la crueldad social.
TRIPULANTES
EL ORIGEN.
Fue a mediados de 1995 ( fin de siglo y de milenio ), cuando un pequeño grupo de creadores con semejantes inquietudes estéticas ( en principio: Alfonso G. Rabanal, Silvia D. Chica, Cusco y yo ) decidimos dar inicio a un proyecto llamado Vinalia Trippers.
Nuestra idea original fue la de editar un fanzine o revista de relatos donde se diera cabida a cierto tipo de textos, cuentos breves en su mayoría, que por sus características temáticas o formales ( políticamente incorrectas ) no solían encontrar hueco en otras revistas y suplementos literarios de la época, pese a la indiscutible calidad de sus propuestas.
Decidimos, desde el principio ( por el carácter multidisciplinar de nuestro equipo ), editar esos relatos acompañados de una ilustración que les diera forma y vida, e incluir ocasionalmente algún comic, quedando establecido así un esquema básico que en cada sucesiva entrega se fue enriqueciendo con nuevos colaboradores, hasta conformar la tripulación habitual de la nave.
Durante aproximadamente seis años, hasta el 2001, editamos nueve números del fanzine y otros tantos del suplemento Poemash, cinco libros de bolsillo, realizamos dos Encuentros de editores independientes, organizamos lecturas y presentaciones de libros y celebramos cada número de la revista con conciertos en directo ( memorables los de Buffalo, The Chandals, Onzonilla Blues Band, Las Besttias, La Secta... ) y multitudinarias fiestas de simpatizantes y amigos.
Fue, sin duda, un período de intercambio creativo que a todos nos enriqueció, poniéndonos en contacto para sucesivos proyectos.
INTERNET MATÓ A LA ESTRELLA DEL ZINE.
Sin embargo, como suele ocurrir, un factor externo e imprevisto vino a desviarnos de nuestra inicial propuesta, con la irrupción de internet en nuestras vidas.
Igual que el vídeo mató a la estrella de la radio, internet hirió de muerte a la estrella del zine, que en lo sucesivo entró en un período de regresión y decadencia, hasta casi dejar de brillar por completo.
El vendedor de pararrayos, La vieja factoría, Ojalatemueras, Kastelló, Atrocity Exhibition, Anna Bel Lee, El canto de la tripulación o la propia Vinalia Trippers ( por citar sólo algunas de las revistas más influyentes de la escena literaria independiente del momento ) dejaron definitivamente de editarse o, en el mejor de los casos, ralentizaron drásticamente su marcha.
Con el cambio de siglo el papel y la multicopista dieron paso a las páginas web y a los ciberfanzines, abriendo nuevas vías de diálogo y de expresión y desplazando casi por completo a sus antecesoras, las revistas impresas.
Comenzaba, indudablemente, una nueva era para la edición alternativa.
NUEVAS AVENTURAS.
Durante algún tiempo, afectados por la crisis, mantuvimos sólo el suplemento Poemash, inauguramos, cómo no, página web ( pagina.de/vinalia ) y organizamos algunas lecturas y presentaciones de libros, colaborando en proyectos hermanos ( como Borraska, Lunula o Monográfico ), pero sin resignarnos a enterrar definitivamente el fanzine.
El impulso y la idea seguían vivas, pero en fase de indefinida hibernación.
Fue la publicación de mi libro de relatos Los que vienen detrás ( DVD ediciones 2002 ), ilustrado por Miguel Angel Martín, y algo después la de Golpes. Ficciones de la crueldad social ( DVD ediciones 2004 ), lo que en gran medida me llevó a resucitar el proyecto Vinalia.
El primero, Los que vienen detrás, porque me permitió de nuevo trabajar con ese prodigio de la ilustración que es M.A. Martín, abanderado de Vinalia y del comic subterráneo español, dando luz a un libro que heredaba directamente la estética cruda e hiperrealista del zine, y que en cierto modo podría considerarse un monográfico del mismo.
El segundo, la antología de relatos Golpes. Ficciones de la crueldad social, que edité con Eloy Fernández Porta ( y la ayuda inestimable de David González ), porque pude reunir por primera vez en formato de libro a varios de los colaboradores más emblemáticos de la revista, junto a otros nuevos, recuperando el espíritu de grupo y colectividad, de tripulación, que había impulsado durante seis años la nave.
Y así es como llegamos al presente libro ( décimo número y décimo aniversario de Vinalia ) que no sé si abre o cierra una etapa, si es punto de partida o de encuentro, pero que sin lugar a dudas reúne a muchas de las mejores plumas alternativas de nuestro país ( tan moderno y progre para algunas cosas, tan conservador para otras ), descubriendo asimismo al lector algunas voces hasta el momento inéditas.
David González y yo invitamos a medio centenar de autores y a algunos de los ilustradores habituales de la revista a colaborar en el proyecto, una antología de relato breve para Vinalia Trippers, y nos sentimos ahora orgullosos de presentar este libro, heredero de un modo peculiar ( subversivo, disidente y crítico ) de entender la literatura y nuestras propias vidas.
En el país de los ciegos, no lo olvidemos, el tuerto es el amo.
SOBRE EL RELATO BREVE O MICRORRELATO.
No obstante, y antes de ceder la palabra a nuestros autores, quiero incidir en un par de cuestiones que pudieran dar lugar a ciertos equívocos.
Encontrará el lector en esta antología relatos ultrabreves, breves y menos breves, e incluso textos que pudieran no encajar en dicha categoría, sino más bien en la del poema en prosa o el ensayo crítico.
Todo depende de los límites que deseemos ponerle al género.
Si consideramos sólo microrrelato aquel que respeta cierta estructura ( planteamiento, nudo y desenlace ) y extensión ( menos de una página ), encontraremos en la presente edición algunos textos que no deberían incluirse en tal etiqueta.
Sin embargo, no nos hemos ceñido en la selección ( como nunca lo hicimos en el fanzine ) a ese modo de entender el relato breve, formalista y rígido, sino que hemos optado por un concepto más flexible, tanto desde el punto de vista de la extensión como de su contenido, incluyendo algunos textos que como ya antes mencioné pertenecen más bien a otros géneros, pero que nos parecieron perfectamente afines al espíritu de Vinalia y al de este libro en concreto.
Sólo espero ahora que disfrutéis de estos relatos tanto como David y yo lo hicimos en su día al seleccionarlos y al trabajar con ellos.
No son ni quieren ser literatura convencional o comercial, y ahí reside parte de su magnetismo y su fuerza.
Por ellos, nuestra tripulación, y por vosotros, lectores y amigos,
Salud.
Vicente Muñoz Alvarez
EL ORIGEN.
Fue a mediados de 1995 ( fin de siglo y de milenio ), cuando un pequeño grupo de creadores con semejantes inquietudes estéticas ( en principio: Alfonso G. Rabanal, Silvia D. Chica, Cusco y yo ) decidimos dar inicio a un proyecto llamado Vinalia Trippers.
Nuestra idea original fue la de editar un fanzine o revista de relatos donde se diera cabida a cierto tipo de textos, cuentos breves en su mayoría, que por sus características temáticas o formales ( políticamente incorrectas ) no solían encontrar hueco en otras revistas y suplementos literarios de la época, pese a la indiscutible calidad de sus propuestas.
Decidimos, desde el principio ( por el carácter multidisciplinar de nuestro equipo ), editar esos relatos acompañados de una ilustración que les diera forma y vida, e incluir ocasionalmente algún comic, quedando establecido así un esquema básico que en cada sucesiva entrega se fue enriqueciendo con nuevos colaboradores, hasta conformar la tripulación habitual de la nave.
Durante aproximadamente seis años, hasta el 2001, editamos nueve números del fanzine y otros tantos del suplemento Poemash, cinco libros de bolsillo, realizamos dos Encuentros de editores independientes, organizamos lecturas y presentaciones de libros y celebramos cada número de la revista con conciertos en directo ( memorables los de Buffalo, The Chandals, Onzonilla Blues Band, Las Besttias, La Secta... ) y multitudinarias fiestas de simpatizantes y amigos.
Fue, sin duda, un período de intercambio creativo que a todos nos enriqueció, poniéndonos en contacto para sucesivos proyectos.
INTERNET MATÓ A LA ESTRELLA DEL ZINE.
Sin embargo, como suele ocurrir, un factor externo e imprevisto vino a desviarnos de nuestra inicial propuesta, con la irrupción de internet en nuestras vidas.
Igual que el vídeo mató a la estrella de la radio, internet hirió de muerte a la estrella del zine, que en lo sucesivo entró en un período de regresión y decadencia, hasta casi dejar de brillar por completo.
El vendedor de pararrayos, La vieja factoría, Ojalatemueras, Kastelló, Atrocity Exhibition, Anna Bel Lee, El canto de la tripulación o la propia Vinalia Trippers ( por citar sólo algunas de las revistas más influyentes de la escena literaria independiente del momento ) dejaron definitivamente de editarse o, en el mejor de los casos, ralentizaron drásticamente su marcha.
Con el cambio de siglo el papel y la multicopista dieron paso a las páginas web y a los ciberfanzines, abriendo nuevas vías de diálogo y de expresión y desplazando casi por completo a sus antecesoras, las revistas impresas.
Comenzaba, indudablemente, una nueva era para la edición alternativa.
NUEVAS AVENTURAS.
Durante algún tiempo, afectados por la crisis, mantuvimos sólo el suplemento Poemash, inauguramos, cómo no, página web ( pagina.de/vinalia ) y organizamos algunas lecturas y presentaciones de libros, colaborando en proyectos hermanos ( como Borraska, Lunula o Monográfico ), pero sin resignarnos a enterrar definitivamente el fanzine.
El impulso y la idea seguían vivas, pero en fase de indefinida hibernación.
Fue la publicación de mi libro de relatos Los que vienen detrás ( DVD ediciones 2002 ), ilustrado por Miguel Angel Martín, y algo después la de Golpes. Ficciones de la crueldad social ( DVD ediciones 2004 ), lo que en gran medida me llevó a resucitar el proyecto Vinalia.
El primero, Los que vienen detrás, porque me permitió de nuevo trabajar con ese prodigio de la ilustración que es M.A. Martín, abanderado de Vinalia y del comic subterráneo español, dando luz a un libro que heredaba directamente la estética cruda e hiperrealista del zine, y que en cierto modo podría considerarse un monográfico del mismo.
El segundo, la antología de relatos Golpes. Ficciones de la crueldad social, que edité con Eloy Fernández Porta ( y la ayuda inestimable de David González ), porque pude reunir por primera vez en formato de libro a varios de los colaboradores más emblemáticos de la revista, junto a otros nuevos, recuperando el espíritu de grupo y colectividad, de tripulación, que había impulsado durante seis años la nave.
Y así es como llegamos al presente libro ( décimo número y décimo aniversario de Vinalia ) que no sé si abre o cierra una etapa, si es punto de partida o de encuentro, pero que sin lugar a dudas reúne a muchas de las mejores plumas alternativas de nuestro país ( tan moderno y progre para algunas cosas, tan conservador para otras ), descubriendo asimismo al lector algunas voces hasta el momento inéditas.
David González y yo invitamos a medio centenar de autores y a algunos de los ilustradores habituales de la revista a colaborar en el proyecto, una antología de relato breve para Vinalia Trippers, y nos sentimos ahora orgullosos de presentar este libro, heredero de un modo peculiar ( subversivo, disidente y crítico ) de entender la literatura y nuestras propias vidas.
En el país de los ciegos, no lo olvidemos, el tuerto es el amo.
SOBRE EL RELATO BREVE O MICRORRELATO.
No obstante, y antes de ceder la palabra a nuestros autores, quiero incidir en un par de cuestiones que pudieran dar lugar a ciertos equívocos.
Encontrará el lector en esta antología relatos ultrabreves, breves y menos breves, e incluso textos que pudieran no encajar en dicha categoría, sino más bien en la del poema en prosa o el ensayo crítico.
Todo depende de los límites que deseemos ponerle al género.
Si consideramos sólo microrrelato aquel que respeta cierta estructura ( planteamiento, nudo y desenlace ) y extensión ( menos de una página ), encontraremos en la presente edición algunos textos que no deberían incluirse en tal etiqueta.
Sin embargo, no nos hemos ceñido en la selección ( como nunca lo hicimos en el fanzine ) a ese modo de entender el relato breve, formalista y rígido, sino que hemos optado por un concepto más flexible, tanto desde el punto de vista de la extensión como de su contenido, incluyendo algunos textos que como ya antes mencioné pertenecen más bien a otros géneros, pero que nos parecieron perfectamente afines al espíritu de Vinalia y al de este libro en concreto.
Sólo espero ahora que disfrutéis de estos relatos tanto como David y yo lo hicimos en su día al seleccionarlos y al trabajar con ellos.
No son ni quieren ser literatura convencional o comercial, y ahí reside parte de su magnetismo y su fuerza.
Por ellos, nuestra tripulación, y por vosotros, lectores y amigos,
Salud.
Vicente Muñoz Alvarez



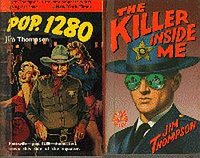













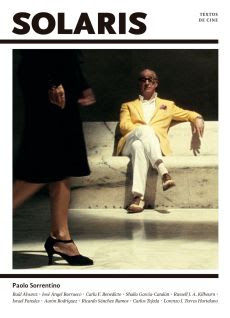











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)