lunes, julio 31, 2006
Un problema veraniego (La Opinión)
domingo, julio 30, 2006
La redención del patán (La Opinión)
sábado, julio 29, 2006
Talento, ambición y un poco de suerte
Aprovecho para recomendar este suplemento, perteneciente al Diario El Mercurio, y el suplemento Radar Libros, del periódico Página 12. Ningún sábado me pierdo sus contenidos.
Estilo femenino (La Opinión)
viernes, julio 28, 2006
Un hallazgo
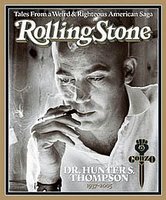
Aparte de las librerías de viejo y de Fnac, La Casa del Libro y El Corte Inglés, de vez en cuando visito dos librerías estupendas de Madrid: El Bandido Doblemente Armado, propiedad de Soledad Puértolas, y la Librería Hiperión. Pues bien: ayer, en El Bandido, fui a buscar una revista literaria y acabé encontrando Los Ángeles del Infierno, de Hunter S. Thompson, en una reedición del 98 a cargo de Anagrama.
De culto y peregrinaje (La Opinión)
jueves, julio 27, 2006
Libro: Manteca colorá, de Montero Glez

Esta era una de mis lecturas atrasadas. Montero Glez, una vez más, no defrauda. Mediante su prosa torera y siempre al filo de la navaja nos ofrece una verdadera fiesta del lenguaje en esta novela corta. Si el lector entra, le vendrán a los ojos, como puñetazos, las onomatopeyas, los narcotraficantes, las golfas, los tiros y los navajazos, las canciones de Camarón, las metáforas, una hembra que quita el hipo, un protagonista salido de prisión y conocido como el Roque, polis corruptos, escatología, animalización de personajes, sarcasmos, sexo salvaje, jerga de barrio. Arturo Pérez-Reverte tiene por ahí un artículo, sobre el libro, que conviene leer.
El idioma común (La Opinión)
miércoles, julio 26, 2006
Cajeros automáticos (La Opinión)
martes, julio 25, 2006
Libro: Ciudad del hombre: Barcelona, de José María Fonollosa
Portal de vídeos (La Opinión)
lunes, julio 24, 2006
The Feast of Love, al cine

Acabo de enterarme: van a rodar la adaptación de The Feast of Love, o sea, El festín del amor, magnífica novela de Charles Baxter que leí hace unos años y que aprovecho para recomendar en este espacio.
El creador de Mike Hammer (La Opinión)
domingo, julio 23, 2006
Los viejos trucajes (La Opinión)
sábado, julio 22, 2006
Libro: Ley de vida, de David González

Me ha costado innumerables pesquisas conseguir este libro. Al final, y por correo electrónico, logré que me lo mandaran desde la espléndida Librería Víctor Jara de Salamanca. Leer a David siempre es un placer. Aquí se mezclan poemas y relatos, ofreciendo al lector esa mirada dura y propia del superviviente. Baste decir que anoche, en un botellón casero, les pasé algunos libros del autor a mis amigos, para que leyeran varios fragmentos mientras tomábamos una copa. Por supuesto, en seguida se engancharon.
Curativo o dañino (La Opinión)
viernes, julio 21, 2006
Messenger (La Opinión)
jueves, julio 20, 2006
En Benidorm (La Opinión)
Libro: El que desordena, de Tomás Sánchez Santiago

Nuevo poemario de Tomás Sánchez Santiago, del que nos había ofrecido un adelanto en Lo bastante. Tomás maneja las palabras como pocos; las rescata, las nombra, las utiliza igual que si fueran piezas de orfebre. Es un libro en el que el poeta es consciente de su misión de desordenar el mundo de la burocracia, de desbaratar el reino de las normas, aunque sea a través del sigilo y el lenguaje. Os dejo aquí unos versos:
miércoles, julio 19, 2006
En Villajoyosa (La Opinión)
Libro: A la pata de palo, de Camilo José Cela

En este libro se reúnen textos sobre personajes inventados y muy propios de la España profunda. Se divide en varias partes y en cada una de ellas hay un hilo conductor: los tontos, los ciegos, el frondoso árbol genealógico de una familia, etc. Resulta impresionante el ingenio y la fantasía de Camilo José Cela para poner nombres y apodos a sus criaturas, para elegirles vidas duras y oficios extraños, relaciones extraconyugales, muertes trágicas y manías. La última parte se completa con divertidos poemas sobre el viaje del autor a la ciudad de Nueva York.
martes, julio 18, 2006
En Alicante (La Opinión)
lunes, julio 17, 2006
Poesía reunida de Carver, en otoño

Tragedias y miedos (La Opinión)
domingo, julio 16, 2006
La mirada de aquel viajero (La Opinión)
sábado, julio 15, 2006
Primer día de piscina (La Opinión)
viernes, julio 14, 2006
Mundolavapiés, en marcha

AMIGOS AMIGAS DEL LIBRO!
Quedan 55 días para participar en el libro! INVITA A TUS AMIG@S!!
Hemos recibido 200 MAILS, 2000 VISITAS EN LA WEB Y MAS DE 40 proyectos!
NUEVA INICIATIVA! HABLA CON UNA PERSONA MAYOR Y DILE QUE TE CUENTE UNA HISTORIA! UNA ANECDOTA DE LAVAPIES! Y ENVIANOSLA!!!!!!!
EN EL LIBRO TODOS CUENTAN!!!!!
Rivalidad (La Opinión)
jueves, julio 13, 2006
Retratos apresurados (La Opinión)
miércoles, julio 12, 2006
Un cuento en Prima Littera Gótica (Especial 2)
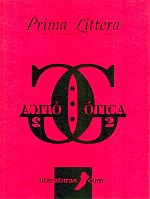
Prima Littera Gótica, Revista de creación literaria nº gótico (Especial 2) Verano 2006, con la colaboración de Literaturas.com. Fue presentada hace unos días en la Semana Negra de Gijón.
Como corderos (La Opinión)
martes, julio 11, 2006
Hoy, martes, en la Semana Negra

"El Ateneo Obrero de Gijón publica y presenta en primicia mundial una antología trilingüe de poesía asturiana. (Presentación a cargo de Enrique Villagrasa e intervención de los poetas Pablo Antón Marín Estrada, Ana Vanessa Gutiérrez, Roxana Popelka, Aurelio González Ovies, David González, Inés Toledo, Nacho Vegas...). Esta velada será el acto de presentación pública del libro Poesía astur de hoy. Este libro es una antología trilingüe de poesía asturiana, en húngaro, castellano y asturiano. Es una obra única y original, editada por el Ateneo Obrero de Gijón dentro de su Colección Zigurat, dirigida por David González.
El responsable del libro, la persona que ha seleccionado tanto a los poemas como a los poetas, es el profesor húngaro András Keri. El libro lleva un prólogo de Enrique Villagrasa, poeta y crítico en las páginas de la revista Qué Leer. Los poetas incluidos son Ana Vanessa Gutiérrez, Jordi Doce, Nacho Vegas, Pablo Antón Marín Estrada, Berta Piñán, Inés Toledo, José Luis Piquero, Roxana Popelka, David González y Aurelio González Ovies. Se trata de una antología que reúne a poetas de las tres corrientes principales de la actual poesía asturiana, a saber: poesía del silencio o metafísica, realismo y poesía de la experiencia o poesía figurativa."





















![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)






































