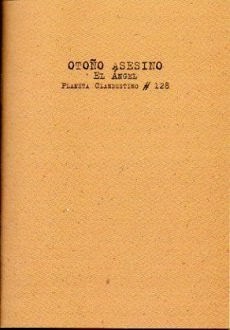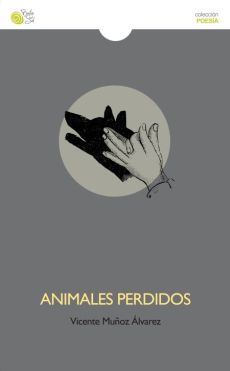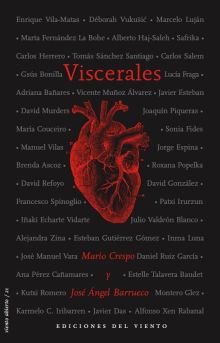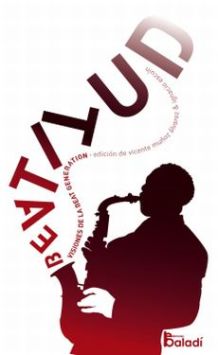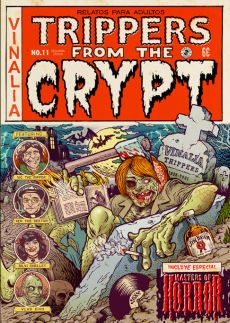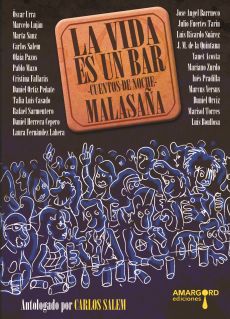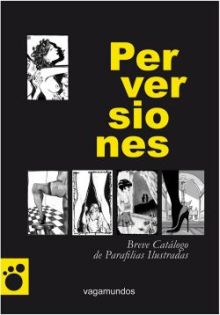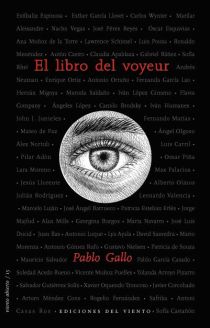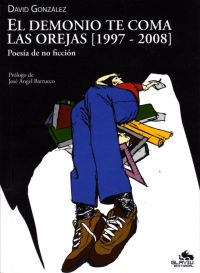viernes, marzo 31, 2006
Irreal (La Opinión)
jueves, marzo 30, 2006
Revista Zamora Cofrade

Zamora. Hoy, jueves, a las 20:00 horas, se presenta al público en el edificio de La Alhóndiga la Revista Zamora Cofrade, de la que se han encargado los chicos de Singular Creativos. Saldrá a la venta el próximo lunes. Más, aquí y aquí.
Un fondo, a las nueve de la mañana, con el cuerpo temblando del relente de la madrugada y los miembros estremecidos por los rayos de sol que bruñen el negror de los caperuces romos, facilita las reflexiones. Las reflexiones y el ejercicio de la memoria.
Propina (La Opinión)
miércoles, marzo 29, 2006
Huelga de conductores (La Opinión)
martes, marzo 28, 2006
Recomendación: Resurrección, de Manuel Vilas
 Gracias a la recomendación de Antonio Pérez Morte en su blog me compré este libro de poemas en prosa. Aunque yo ya conocía algunos textos de Manuel Vilas: tengo en mi biblioteca los relatos de Zeta, el poemario El cielo y sus artículos de La región intermedia. Me parece un escritor honesto y valiente, distinto e innovador, capaz de saltar de los vampiros a Kafka, del marisco de los bares de tapas a las hamburguesas de MacDonald's, de las manos de las cajeras a las canciones de Lou Reed. En esos cambios de tema logra siempre mantener un equilibrio dificilísimo.
Gracias a la recomendación de Antonio Pérez Morte en su blog me compré este libro de poemas en prosa. Aunque yo ya conocía algunos textos de Manuel Vilas: tengo en mi biblioteca los relatos de Zeta, el poemario El cielo y sus artículos de La región intermedia. Me parece un escritor honesto y valiente, distinto e innovador, capaz de saltar de los vampiros a Kafka, del marisco de los bares de tapas a las hamburguesas de MacDonald's, de las manos de las cajeras a las canciones de Lou Reed. En esos cambios de tema logra siempre mantener un equilibrio dificilísimo. Este último libro fue recompensado con el XV Premio Jaime Gil de Biedma. En sus páginas regresa esa pasión del autor por reconstruir su ciudad, Zaragoza, por absorber sus restaurantes, sus mujeres, sus carreteras, sus paisajes, sus pueblos (aunque también canta la magia de otros lugares), y ofrecernos todo ello mediante poemas salvajes, impulsivos, furiosos y provocadores. Es un canto a la vida y sus misterios.
El mundo del vino (La Opinión)
lunes, marzo 27, 2006
La tortura (La Opinión)
domingo, marzo 26, 2006
Commandos
sábado, marzo 25, 2006
El kebab (La Opinión)
viernes, marzo 24, 2006
Prudencia, reacciones y muecas (La Opinión)
jueves, marzo 23, 2006
Internet en el pueblo (La Opinión)
miércoles, marzo 22, 2006
Retablo de desgraciados (La Opinión)
martes, marzo 21, 2006
Revista Texturas

Angela Serna me pidió un análisis de El pájaro de la felicidad, de Pilar Miró, para el especial de su Revista Texturas.
Mi gratitud por citarme en el editorial. También podéis ver el índice de contenidos; nuestro amigoTomás Sánchez Santiago, poeta y escritor zamorano, incluye una entrevista.
Copio aquí el principio de mi aportación (lástima del precio de la revista, aunque tiene casi 200 páginas):
Cuando Pilar Miró dirige El pájaro de la felicidad, acaba de recoger los frutos de su regreso al cine con la adaptación de la novela de Antonio Muñoz Molina Beltenebros. Aquella película negrísima, protagonizada por Terence Stamp y Patsy Kensit, obtiene importantes galardones y le devuelve su lugar en el mundo cinematográfico. Hemos de recordar que en diez años sólo había rodado una cinta, Werther, su particular visión contemporánea del libro de Goethe.
Tras sus cargos como directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales y directora de Televisión Española, afronta la que quizá sea su etapa narrativa más sólida (y la última de su vida): la que conforman Beltenebros, El pájaro de la felicidad, Tu nombre envenena mis sueños y El perro del hortelano, que le procuran premios y aplausos y críticas magníficas.
Montañas de folletos (La Opinión)
lunes, marzo 20, 2006
La memoria felina (La Opinión)
domingo, marzo 19, 2006
Pinturas sobrecogedoras (La Opinión)
sábado, marzo 18, 2006
Pop joven (La Opinión)
viernes, marzo 17, 2006
El cuchillo entre los dientes (La Opinión)
jueves, marzo 16, 2006
Bret Easton Ellis (La Opinión)
miércoles, marzo 15, 2006
Para que esto no caduque (La Opinión)
martes, marzo 14, 2006
Recomendación: Pobre cabrón, de Joe Matt

Esta es una novela gráfica que nadie debería perderse. No me reía tanto con un cómic desde mis tiempos de Mortadelo y Filemón: a carcajada limpia.
Joe Matt habla de sí mismo y de sus circunstancias: es un dibujante neurótico, maniático, egoísta, obsesionado con un modelo específico de mujer, incapaz de mantener una relación. Se pasa los días comiéndose la cabeza acerca de las chicas, pero nunca consigue llevarlas a la cama ni salir con ellas. Cuando por fin logra una cita no se atreve a besarlas; cuando se atreve a besarlas le rechazan, argumentando que, de momento, sólo hay amistad entre ellos; sus conocidos se cabrean porque los va sacando en un tebeo autobiográfico; no gana mucho con sus viñetas, pero sí lo suficiente para no tener que afrontar un trabajo de ocho horas. Vencido, su actitud consiste en regresar a casa después de las calabazas y masturbarse.
Matt, en la estela de otros grandes del cómic underground, como Robert Crumb, hace su propio retrato, pero en él vemos algunos de nuestros rasgos y de nuestras señas. En el fondo así somos los hombres, parece decirnos.
Piedra y soledad (La Opinión)
lunes, marzo 13, 2006
Recomendación: Regreso a Barrow, de Steve Niles y Ben Templesmith

Regreso a Barrow es la tercera y, por ahora, última parte de 30 días de noche y Días oscuros. Como su título indica, la acción vuelve a trasladarse al pueblo que atacaban los vampiros en la obra original. Los protagonistas son diferentes: un nuevo policía, su hijo y un par de ayudantes. Leída ya la trilogía me parece mejor el segundo capítulo, en cuanto al guión. Pero, sin duda, los dibujos más siniestros son los que muestran la oscuridad de Barrow. El mundo de los autores, Niles y Templesmith, siempre remite a nuestras más siniestras pesadillas.




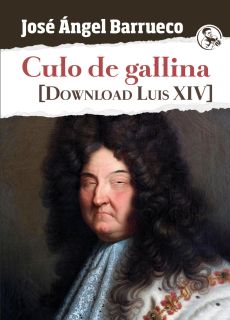


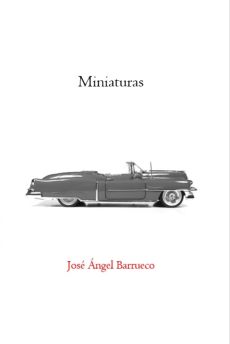

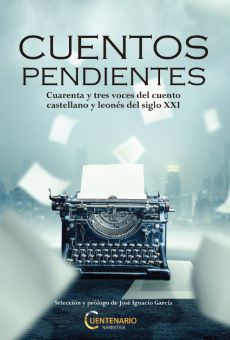
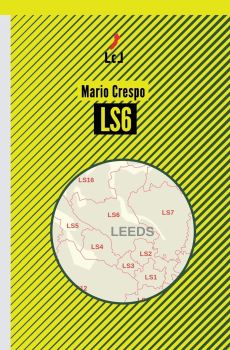
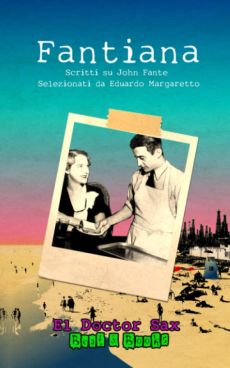


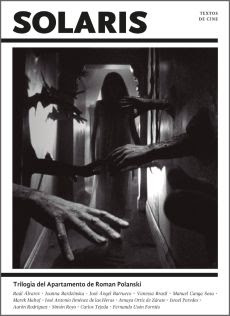

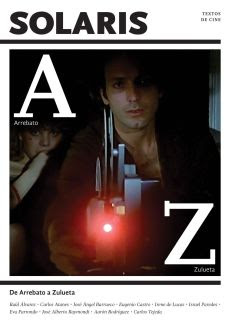

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

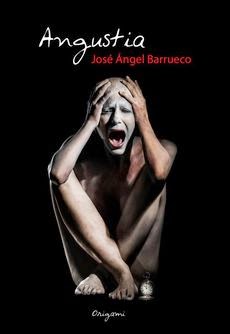
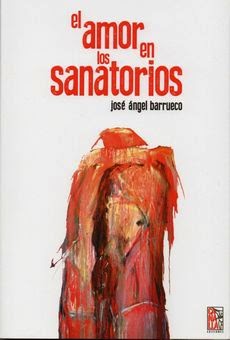


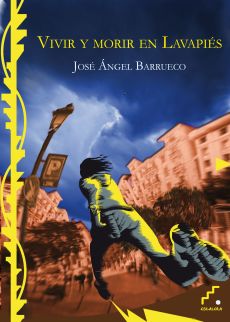

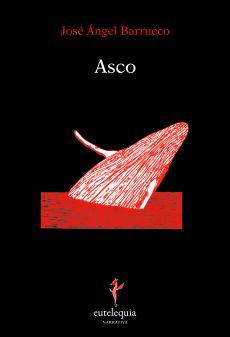



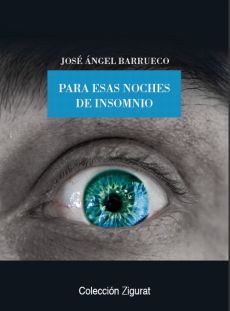



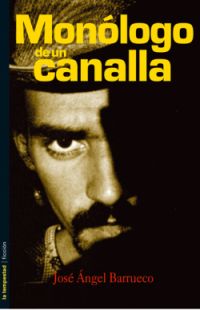



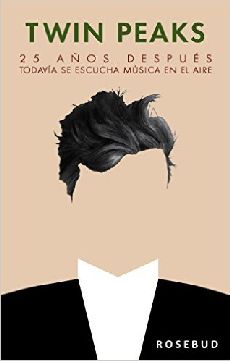
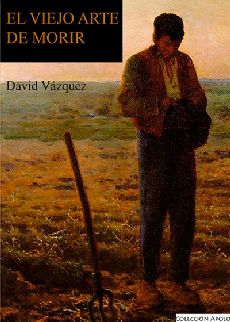

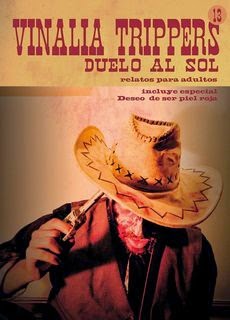






![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)