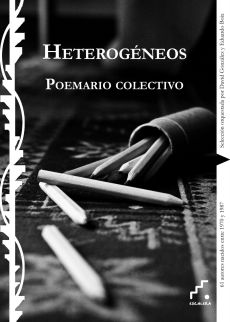Detesto las despedidas. Dejan un poso de amargura, un sabor agridulce, que no conviene a nuestros paladares. De hecho, no deberíamos despedirnos nunca. De nadie. Ni siquiera de nuestros muertos: los míos, los que dejé atrás, los que se fueron, aún me visitan en mis sueños. De este periódico, donde tantos nos hemos forjado escribiendo, y que a tantos nos ha acogido, guardo en la memoria los adioses escritos de quienes dejaron su puesto, por unas u otras causas. Quizá el más emotivo, o el que yo recuerdo con más afecto, fuese el de mi antiguo director, Francisco García, en su diana titulada “Hasta siempre”. En aquel texto minimalista, como todos los suyos, escribía: “Llegó la hora del cambio de destino, que nunca se augura pero siempre llega, de la llamada a nuevas metas y horizontes; la hora del adiós que es hasta pronto o hasta siempre”. Es conveniente que no olvidemos esas palabras: “Nunca se augura pero siempre llega”. Paco apostó por mí hace ya casi diez años. Primero, como columnista semanal. Luego, diario. Creo que a él se lo debo todo; para mí supuso aliento, soporte y auxilio en los momentos bajos. Desde entonces hasta ahora, en que el camino se termina, he escrito para este periódico algo más de 3.100 artículos. Esa cifra es mi medalla, y por supuesto también lo es el apoyo de los familiares, los amigos, los compañeros de oficio y los lectores, tanto los compinches como los enemigos. La gente que me aguantó y la que no. Incluso las personas más cercanas a mi círculo me dieron alguna vez un tirón de orejas, seguramente merecido porque soy humano.
Estamos en tiempos de crisis. En tiempos oscuros. De recortes, despidos y cambios de rumbo. Hay nubarrones sobre nosotros y aún queda por llegar lo peor, la tempestad. Una vez me dijo un colega, cuando estudiábamos juntos en la universidad: “Estamos abocados al fracaso”. No se me han olvidado esas palabras, pero hoy se hacen extensibles al país. España está abocada al fracaso. Decía un personaje de “The Dark Knight”: “La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo, no tardará en amanecer”. Veremos. Porque a mi alrededor sólo veo gente que cae a la lona. Lo importante es que siempre nos quedan fuerzas para incorporarnos. Dicen que, cuando una puerta se abre, otra se cierra. A Zamora le restan aún energías. Es una ciudad que ha soportado de todo. Lean con atención estas palabras: “No, Zamora no se ha perdido en una hora. Pero sí se ha perdido en años y más años de cercos, de olvidos de sus posibilidades, de murallas de silencio para sus necesidades, de portillos por donde se han traicionado sus bienes y haciendas más comunes y por donde ha ido exportándose la flor de sus habitantes”. No son recientes. Las escribió el poeta zamorano Justo Alejo en el 77. Y, hoy, el cuento es el mismo.
Dije al principio que detesto las despedidas, y de ahí el título de este último artículo diario. Seguiré apareciendo por aquí, si nada lo impide, cada domingo, junto a la tribu de colaboradores dominicales. Con el texto de hoy se cierra una etapa. Casi diez años en los que he visto (con pesar) cómo algunos columnistas se iban. Una etapa plena, sin embargo. De aprendizaje. De forja en la escritura, igual que si uno asistiese con puntualidad a un gimnasio para fortalecer sus músculos. Y coincide con la reedición de mi primer libro: una década después. Como si en estos años hubiera trazado un círculo que ahora se cierra y completa. Amigos, les espero a la vuelta de la esquina, dándole a la tecla, y me despido con una cita de J.D. Salinger: “No cuenten nada a nadie. Si lo hacen, empezarán a echar de menos a todo el mundo”.







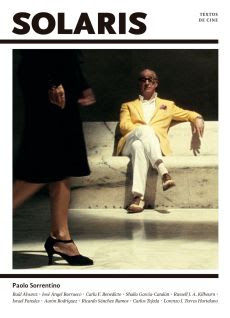











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)