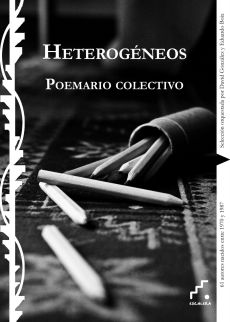sábado, marzo 17, 2007
Correos y blogs
viernes, marzo 16, 2007
Hotel Honolulu, de Paul Theroux

Visita a Obernai
miércoles, marzo 14, 2007
Preestreno: La estancia vacía

Sabor nocturno
Se acercan los 300

Nativos y forasteros
lunes, marzo 12, 2007
Anagrama: Novedades de Marzo y Abril

Menús económicos
Citas. 35
Rutina diaria en Molsheim
domingo, marzo 11, 2007
Et Pour quelques dollars de plus

El aliento de Hank

sábado, marzo 10, 2007
El problema de las maletas
Le Bon, la Brute et le Truand

El lado romántico de Estrasburgo
jueves, marzo 08, 2007
La Fortaleza de la Soledad, de Jonathan Lethem
 Había leído esa maravilla de Jonathan Lethem titulada Huérfanos de Brooklyn. Pensé que el autor no se superaría a sí mismo, pero lo ha hecho. La Fortaleza de la Soledad es una novela apasionante, la historia de América en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 a través de los ambientes callejeros de Brooklyn y todos los mitos de la cultura popular.
Había leído esa maravilla de Jonathan Lethem titulada Huérfanos de Brooklyn. Pensé que el autor no se superaría a sí mismo, pero lo ha hecho. La Fortaleza de la Soledad es una novela apasionante, la historia de América en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 a través de los ambientes callejeros de Brooklyn y todos los mitos de la cultura popular. Ambiente cultural (y 2)
Un día con...

miércoles, marzo 07, 2007
Ambiente cultural (1)
martes, marzo 06, 2007
Woody Allen rodará en Oviedo

El cineasta neoyorquino Woody Allen ha confirmado que Oviedo formará parte de las localizaciones en las que se rodará su próxima película en Europa, que cuenta con Barcelona como escenario principal. Allen, que ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en Nueva York, ha asegurado a los medios españoles que "una pequeña parte de la historia tiene lugar en Oviedo, donde se trasladará el rodaje durante una semana" en julio.
Allen ha destacado su voluntad de que el equipo que participe en el rodaje sea español y se ha mostrado "muy afortunado" por poder contar con las interpretaciones de Penélope Cruz y Javier Bardem para este proyecto. "Ambos son absolutamente perfectos para lo que he escrito y soy un gran admirador suyo", ha asegurado el director, quien ha desmentido que la elección de Cruz se deba a su nominación a los Oscar como mejor actriz por su papel en Volver, de Pedro Almodóvar.
El cineasta también ha señalado que varias estrellas norteamericanas entrarán en el proyecto que rodará en Barcelona y para el que acaba de iniciar la elección de un reparto. Allen ha afirmado que desea contar para el elenco con la protagonista de sus últimas dos películas, Match Point y Scoop, Scarlett Johansson, y con la joven Rebecca Hall, a quien se ha visto este año en El truco final. El prestigio, de Christopher Nolan. [Noticia completa: aquí]
Ciudad de bicicletas
Portadas exquisitas
 We Have Always Lived in the Castle, novela de Shirley Jackson, con introducción de Jonathan Lethem e ilustraciones de Thomas Ott. Traducida en España por Edhasa con el título Siempre hemos vivido en el castillo.
We Have Always Lived in the Castle, novela de Shirley Jackson, con introducción de Jonathan Lethem e ilustraciones de Thomas Ott. Traducida en España por Edhasa con el título Siempre hemos vivido en el castillo.lunes, marzo 05, 2007
Poca conexión

Un catálogo fabuloso
Engaños artísticos
domingo, marzo 04, 2007
Marat-Sade
sábado, marzo 03, 2007
Otro Pen/Faulkner para Philip Roth

La violencia y sus temperaturas
viernes, marzo 02, 2007
Portadas exquisitas

Letters to J. D. Salinger, de Varios Autores. Edición de Chris Kubica y Will Hochman. Inédito en España.
Citas. 34
 El viajero va lleno de buenos propósitos: piensa rascar el corazón del hombre del camino, mirar el alma de los caminantes asomándose a su mirada como al brocal de un pozo. Tiene buena memoria y quiere deshacerse de la mala intención, como de un lastre, al dejar la ciudad.
El viajero va lleno de buenos propósitos: piensa rascar el corazón del hombre del camino, mirar el alma de los caminantes asomándose a su mirada como al brocal de un pozo. Tiene buena memoria y quiere deshacerse de la mala intención, como de un lastre, al dejar la ciudad. Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria
Hacia tierras francesas
El regreso, de Joseph Conrad

jueves, marzo 01, 2007
El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell






















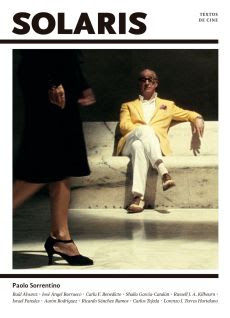











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)