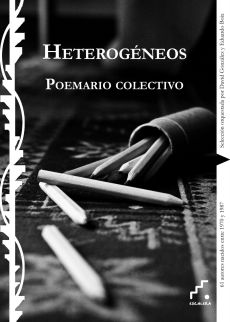Unos meses atrás me encargaron, para una empresa de medios de comunicación, la reseña o la crítica de esta novela, de mi amigo Oscar Esquivias. La envié y no he vuelto a saber nada desde entonces. Algo habitual en el mundillo literario, esto de la descortesía. Supongo que el suplemento al que iba destinada no vio la luz. Así que ahora la cuelgo aquí, para advertir a los lectores de que no deben perderse este libro, e incluyo un fragmento de la obra:
 Aunque sabía que no era lo más prudente (las últimas noches se habían enfrentado cuadrillas de las juventudes socialistas y fascistas que salían a las calles a armar jaleo y a desafiarse), tenía ganas de pasear y de estar solo. De momento apenas se había cruzado con nadie: casi todos los cafés y las cantinas habían cerrado antes de su hora, seguramente por el temor a los altercados que podían producirse cuando se difundiera la noticia del secuestro de Calvo Sotelo. Sólo las tascas más miserables estaban abiertas y allí permanecían algunos viejos alcoholizados y tristes, escuchando la música zarzuelera que sonaba en la radio. De más lejos llegaba el sonido de un piano flamenco y algún tosido cavernoso de un gitano que no se sabía si cantaba o se arrancaba flemas. Paisán caminaba deprisa, como si llegara tarde a algún lugar: esa era su costumbre, incluso cuando paseaba sólo para despejarse y poder vaciar la cabeza de todos los pensamientos y temores que le perturbaban.
Aunque sabía que no era lo más prudente (las últimas noches se habían enfrentado cuadrillas de las juventudes socialistas y fascistas que salían a las calles a armar jaleo y a desafiarse), tenía ganas de pasear y de estar solo. De momento apenas se había cruzado con nadie: casi todos los cafés y las cantinas habían cerrado antes de su hora, seguramente por el temor a los altercados que podían producirse cuando se difundiera la noticia del secuestro de Calvo Sotelo. Sólo las tascas más miserables estaban abiertas y allí permanecían algunos viejos alcoholizados y tristes, escuchando la música zarzuelera que sonaba en la radio. De más lejos llegaba el sonido de un piano flamenco y algún tosido cavernoso de un gitano que no se sabía si cantaba o se arrancaba flemas. Paisán caminaba deprisa, como si llegara tarde a algún lugar: esa era su costumbre, incluso cuando paseaba sólo para despejarse y poder vaciar la cabeza de todos los pensamientos y temores que le perturbaban.
Burgos. Verano de 1936. Don Cosme Herrera, canónigo penitenciario de La Catedral, sostiene en una conferencia celebrada en el Salón Rojo del Teatro Principal que el Purgatorio de Dante no es, al contrario que el Infierno o el Paraíso, un género literario, sino que supone una “crónica, relato exacto de la realidad”, y el lugar que espera a los mortales cuando sus almas entren en el Reino de los Cielos. Su intención es encontrar el Purgatorio, partiendo del sepulcro de La Catedral de Burgos donde está enterrado el arcediano don Pedro Fernández de Villegas, primer traductor de la Divina Comedia al castellano. Mientras dispone los preparativos de su inverosímil viaje, en la ciudad se cuece, a fuego lento y clandestino, la sublevación militar que habrá de derrocar al gobierno de la República. En torno a estos dos hechos arrebatadores se mueven los personajes, entre brutales y humorísticos, que la pueblan.
Inquietud en el Paraíso es la primera parte de una anunciada trilogía del autor, que continuará con La ciudad del Gran Rey y Viene la noche. A la espera de que Ediciones del Viento publique las otras dos, el comienzo, o sea la novela que aquí nos ocupa y conocemos, no podía ser más arriesgado, literario y sorprendente.
Debemos apuntar que es posible que el lector con animadversión a un tema algo trillado, un poco manoseado (la guerra civil española), sea reacio a ahondar en sus páginas. Sería un grave error, ya que Oscar Esquivias (Burgos, 1972) despliega una narración absorbente que, como ha señalado con certeza el académico José Antonio Pascual, engancha desde el principio. Porque aquí el lector percibirá diversos registros: horror, ironía, angustia, lirismo, crudeza. Pero, por encima de todo, frescura. La frescura propia de quien, ducho ya en las artes literarias y con un gobierno maduro de la narrativa, aún convoca en sus palabras la lozanía que tienen los escritores jóvenes. El Premio de la Crítica de Castilla y León a esta novela confirma este juicio, y abre un nuevo camino en la trayectoria de su galardón.
En Inquietud en el Paraíso Oscar Esquivias coloca a sus personajes en un escenario que recrea el Burgos provinciano y conservador de la época y los maneja con una soltura envidiable, pintándolos con los trazos justos, haciéndolos partícipes de diálogos que resultan, a un tiempo, socarrones e implacables. En el racimo de esos personajes, entre los que hay figuras reales y figuras inventadas, hallamos militares, poetas, sacerdotes, relojeros, seminaristas, músicos, damas, milicianos, prostitutas.
Novela coral, fresco de una ciudad pequeña y hermosa, en sus páginas se van anudando dos tramas hasta formar una cuerda narrativa fina y de ambicioso pulso literario, un todo en el que el lector percibe esa inquietud del título, la inquietud y el desasosiego de una época que va a cambiar, la venida de otros tiempos crueles y sangrientos, la muerte del Paraíso en el que los personajes conviven.
Acaso se pregunten los lectores cuál de las dos tramas paralelas y presentes en la novela movió la maquinaria del libro, cuál fue el motor de Esquivias al concebir esta obra dividida en tres partes. Es decir, ¿qué fue primero: el huevo o la gallina? ¿La idea de la aventura disparatada del canónigo Herrera o la idea del golpe militar en Burgos? Esquivias apunta, en una entrevista, que “la ambientación histórica está al servicio de la trama novelera (el proyecto del viaje al Purgatorio) y no al revés”. Primero, pues, Dante y Herrera. Luego, el capítulo histórico que proporciona entidad y significado: la analogía entre el antes, el durante y el después de la guerra civil española y el Paraíso, el Purgatorio y el Infierno dantescos que les tocó vivir y padecer a los españoles de entonces, cuyo desarrollo y conclusión veremos en las dos siguientes entregas de la trilogía. Algo que los lectores que hemos habitado las páginas de este Burgos del 36 esperamos con impaciencia.
Los lectores avezados olfatearán las influencias literarias que inspiraron al autor. En relación al argumento histórico, hallamos ecos de otras novelas célebres sobre la guerra civil y ecos de Luis Mateo Díez o Miguel Delibes (el autor ha declarado su deuda con ambos). En relación al argumento viajero, el disparate del canónigo que consiste en llegar hasta el Purgatorio partiendo de un sepulcro en La Catedral de Burgos, advertimos la huella de las novelas de aventuras, principalmente de las obras de Julio Verne, repletas de profesores y científicos obstinados en emprender viajes, en principio, demasiado quiméricos o irrealizables.
Antes de cerrar este análisis, debo apuntar un aspecto que no sé si alguien ha señalado con anterioridad: sospecho que, para quienes nacimos en una ciudad de provincias, sea Burgos, sea Zamora, sea Salamanca, sea Ávila, etcétera, la narración se nos antoja aún más deliciosa. Porque conectamos en seguida con el ambiente característico de las urbes pequeñas y que tan magistralmente está descrito en la novela, conocemos los secretos y enigmas que las mueven, sus conspiraciones y rumores, sus revoluciones sentimentales. Aunque hayan transcurrido setenta años, las ciudades de provincias continúan gozando de un aroma inconfundible, de un encanto que no cesa, de una atmósfera en la que nos vemos identificados. Leyendo esta narración sobre Burgos trataba de evocar lo que, al mismo tiempo y en ese azaroso verano del 36, ocurría en otras ciudades de Castilla y León. El placer de leer me condujo al placer de fantasear. Este es uno de los grandes poderes de la literatura. Oscar Esquivias, quien, por si no lo he dicho, es autor de las novelas El suelo bendito, Jerjes conquista el mar y Huye de mí, rubio, se consolida aquí como uno de los mejores autores de su generación.

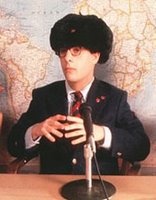








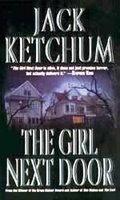

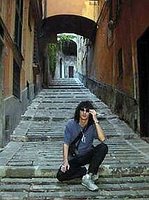










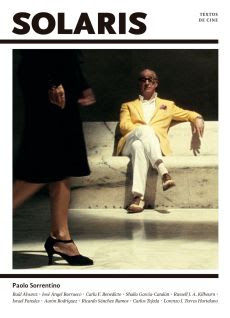











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)