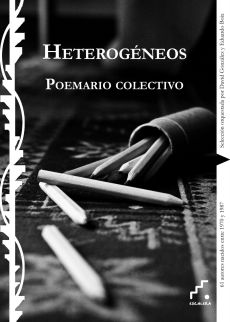Hace 11 horas
viernes, mayo 11, 2018
martes, mayo 08, 2018
Basada en hechos reales, de Delphin de Vigan
El éxito de un libro es un accidente del que no se sale indemne, pero sería indecente quejarse.
**
A veces, una película suscita en nosotros una resonancia visceral.
**
En cuanto recurres a la elipsis, en cuanto estiras, comprimes, llenas los agujeros, entras en la ficción. Yo buscaba la verdad, sí, tienes razón. He confrontado las fuentes, los puntos de vista, los relatos. Pero toda escritura sobre uno mismo es una novela. El relato es una ilusión. No existe. No debería permitiré que ningún libro se apropiara de ese término.
**
-Yo no te hablo del resultado, te hablo de la intención. De la impulsión. La escritura debe ser una búsqueda de la verdad, si no, no es nada. Si a través de la escritura no intentas conocerte, hurgar en lo que llevas dentro, lo que te constituye, abrir tus heridas, rascar, ahondar con las manos, si no pones en tela de juicio tu persona, tu origen, tu medio social, eso no tiene sentido. No hay más escritura que la escritura sobre uno mismo. El resto no cuenta. De ahí que haya tenido tanta resonancia tu libro. Has abandonado el territorio de lo novelesco, has abandonado el artificio, la mentira, las mistificaciones. Has vuelto a lo Verdadero, y tus lectores no se han engañado. Esperan de ti que perseveres, que vayas más lejos. Quieren lo que está oculto, disimulado. Quieren que acabes diciendo lo que has eludido siempre. Quieren saber cómo eres, de dónde vienes. Qué violencia ha engendrado a la escritora que eres. No se dejan engañar. Sólo has alzado una parte del velo y lo saben perfectamente. Si lo que vas a hacer es volver a escribir pequeñas historias de gente sin hogar o de ejecutivos deprimidos, más te vale quedarte en tu empresa de marketing.
**
Todo autor que ha practicado la escritura sobre sí mismo (o escrito sobre su familia) ha tenido sin duda algún día la tentación de escribir sobre el después. Contar las heridas, la amargura, el cuestionamiento, las rupturas. Algunos lo han hecho. Probablemente debido a los efectos retardados. Porque el libro no es sino una especie de material de difusión lenta, radioactivo, que sigue emitiendo durante largo tiempo. Y siempre acabamos siendo considerados por lo que somos, bombas humanas, cuyo poder es aterrador, porque nadie sabe qué uso haremos de él.
**
-[…] Sí, la escritura es un arma y mejor que así sea. Tu familia ha engendrado a la escritora que eres. Han creado el monstruo, si me perdonas, y el monstruo ha encontrado el modo de hacer oír su grito. ¿Cómo crees que se forman los escritores? ¡Mírate, mira a tu alrededor! Sois el producto de la vergüenza, del dolor, del secreto, del desmoronamiento. Venís de los territorios oscuros, innominados, o bien los habéis atravesado. Supervivientes, eso es lo que sois, cada uno a vuestro modo y todos vosotros. Eso no os da derecho a todo. Pero sí os da el de escribir, créeme, aunque ello levante revuelo.
**
-Sí, la escritura es un arma, Delphine, una puta arma de destrucción masiva. La escritura es más poderosa de lo que puedas imaginar. La escritura es un arma de defensa, de fuego, de alarma, la escritura es una granada, un misil, un lanzallamas, un arma de guerra, en cierto modo. Puede arrasarlo todo, pero también puede reconstruirlo todo.
[Anagrama. Traducción de Javier Albiñana]
domingo, mayo 06, 2018
New Order, Joy Division y yo, de Bernard Sumner
Tendría que haber leído esta autobiografía hace tiempo, pero los clásicos, las novedades y los compromisos se van cruzando de tal manera que uno acaba posponiendo ciertas lecturas durante años. Para quien no lo sepa, Bernard Sumner es una institución en la música: fue uno de los fundadores de Joy Division, donde tocaba la guitarra y los teclados; luego fue el solista de New Order; y también fue miembro de Electronic y de Bad Lieutenant, aparte de otras colaboraciones. Es, además de uno de los grandes músicos contemporáneos, un testigo privilegiado, que cuenta las anécdotas con cierto humor y las despoja de misticismo, como sucede en el caso de todo lo relativo a Ian Curtis, por cuyo suicidio casi pasa de puntillas, tal vez para desprenderlo de leyendas y de mitología.
De vez en cuando me gusta leer biografías y memorias de músicos, igual que de vez en cuando acudo a los ensayos sobre cine o las semblanzas de escritores: me cuentan vidas que necesito conocer, me revelan historias que ignoraba o en las que ellos profundizan porque fueron testigos de primera mano o amigos de quienes las vivieron. He aprendido con Bernard Sumner, y me he puesto al día de un estilo de música que me gusta, pero del que era más bien un profano. Ok, no es que Sumner tenga tanta calidad narrativa como Patti Smith, pero es mucho mejor que, por ejemplo, Neil Young en sus memorias.
Me entusiasmó especialmente el pasaje de la página 51 en el que Sumner cuenta cómo la banda sonora de Ennio Morricone para El bueno, el feo y el malo (tal vez mi soundtrack favorito de la historia, o tal vez el que más veces he escuchado) le marcó para siempre. Os copio ese fragmento:
Nunca antes había visto algo como El bueno, el feo y el malo y, lo que es más, nunca había oído nada parecido. Había sido orientado visualmente desde una edad temprana y me encantó la forma en que estaba contada la película: estaba rodada de una manera muy peculiar, con grandes primeros planos. Me encantó su ambigüedad en cuanto a quién era el malo de la película, ya que todos eran malos, no había ningún tipo bueno; hasta ese momento todo habían sido las sensibleras películas de vaqueros de John Wayne, sombreros negros y sombreros blancos, y entonces, de repente, llegó Sergio Leone haciendo esas películas subversivas que se saltaban todas las reglas. Eran más atrevidas que todo lo anterior; se podía ver el sudor y el polvo, casi se sentía el sol ardiente. El diálogo era bastante escaso, y había secuencias enteras de la película que constaban de largos silencios.
Los westerns de Leone eran también extrañamente divertidos, tenían un curioso humor negro, pero lo que realmente me deslumbró fue la banda sonora de Ennio Morricone. Ese sencillo tema silbado, el sonido gangoso de la guitarra, el aullido de coyote en las partes vocales, los efectos de eco, los grandes espacios entre las notas que hacían que la música se adaptara perfectamente al escenario áspero y desnudo de la película… todo era increíblemente evocador, y me encantó. Salí del cine y de inmediato fui a la caza del disco con la banda sonora. Por supuesto, entonces no existía Internet, por lo que me llevó un tiempo encontrarlo, pero cuando lo hice –en HMV, en Mánchester, creo recordar–, lo escuché una y otra vez. También compré la banda sonora de Por un puñado de dólares y de La muerte tenía un precio, un LP con una película en cada cara. No podía dejar de escuchar aquella música increíble; era como si dentro de mí se hubiera activado algún interruptor secreto que me hizo pasar de estar moderadamente interesado en la música a sentir una auténtica pasión por ella.
[Sexto Piso. Traducción de María Tabuyo y Agustín López Tobajas]
viernes, mayo 04, 2018
Un domingo en el campo, de Pierre Bost
En los 80 vi una película de Bertrand Tavernier titulada Un domingo en el campo. Probablemente no capté todo el sentido porque era un chaval, pero me queda un recuerdo agradable del filme: el de haber visto una de esas películas francesas que rebosan lirismo en cada plano. Lo que no sabía entonces, y ahora sé, es que estaba inspirada en una novela breve de Pierre Bost, que acaban de traducir y publicar en Errata Naturae.
Cuenta un día en la vida del señor Ladmiral, un viejo pintor viudo que vive en una casa del campo, a las afueras de París. Tiene dos descendientes directos: un hombre que ha formado una familia y que suele ir a visitarle puntualmente cada domingo (salvo si surge algún imprevisto) y una mujer que aún no se ha casado y que suele ser un misterio porque ejerce su libertad y eso desentona con la moral de la época (y que lo visita muy de vez en cuando). Ladmiral se siente más a gusto con su hija, pero en cambio es su hijo quien nunca suele faltar a la cita. En el transcurso de la novela asistimos a la visita de la familia, mientras todo se desarrolla con tiras y aflojas entre el anciano y su hijo, la mujer de éste y los nietos. Porque Ladmiral reniega de muchas de las decisiones que tomó el muchacho en su vida. Pero también ese hijo, Gonzague, siente a menudo el peso de esa visita de cortesía o visita obligatoria y, aunque Gonzague es un personaje peculiar, no podemos evitar ponernos en su situación cuando le toca cumplir con esa visita semanal que ya entra dentro de una rutina a menudo agotadora. Además de Ladmiral, el lector también nota que la visita inesperada de Irène, la hija, supone un soplo de aire fresco.
Un domingo en el campo es uno de esos libros deliciosos en los que los silencios, las palabras no dichas entre los personajes, revelan más de lo que dicen. En cierta manera me ha recordado un poco a esas tensiones y esos silencios de La edad de la inocencia (la novela de Edith Wharton, aunque también la película de Martin Scorsese). Por otro lado, gracias al poder de la literatura, leyendo este libro uno se siente como si en verdad estuviera metido en un entorno forestal, como si se hubiera ido a las afueras a pasar el día; es una facultad que no todos los escritores poseen. Como valor añadido diremos que traduce Regina López, que suele ser sinónimo no sólo de calidad sino también de buen gusto.
Es curioso el caso de su autor, Pierre Bost, pues ésta fue su última novela. En los siguientes 30 años, hasta su muerte, se dedicó a escribir guiones para el cine. Así empieza el libro:
Cuando el señor Ladmiral se quejaba de estar envejeciendo lo hacía mirando muy fijamente a su interlocutor, y en un tono provocador que parecía invitar a que lo contradijeran. Quienes no lo conocían bien lo malinterpretaban y respondían educadamente, como se hace siempre, que menuda ocurrencia, que el señor Ladmiral estaba como un roble y que los enterraría a todos. Entonces el señor Ladmiral se enfadaba y se remitía a las pruebas: ya no podía trabajar a la luz de la lámpara, se levantaba hasta cuatro veces por las noches, se le quedaban los riñones molidos cada vez que serraba madera y, para colmo, y esto nadie podía rebatírselo, tenía más de setenta años. Este último argumento, destinado a cerrarles el pico a los más optimistas, cumplía su función tanto mejor cuanto que el señor Ladmiral no sólo era septuagenario, sino que tenía bien cumplidos los setenta y seis. Más valía, por tanto, no intentar contradecirlo cuando se quejaba de estar envejeciendo. Además, ¿por qué negarle sus últimos placeres? Lo atormentaba envejecer, pero quejarse le producía algo de consuelo. En efecto, el señor Ladmiral estaba envejeciendo mucho, y cada vez más deprisa. La vejez es una pendiente muy suave, pero incluso al final de una pendiente muy suave acaban los guijarros por deslizarse terriblemente rápido.
[Errata Naturae. Traducción de Regina López Muñoz]
De La investigación
El orden matemático del mundo no es sino nuestra plegaria dirigida a la pirámide del caos. Fragmentos de vida sobresalen en todas direcciones, fuera de los significados que hemos establecido como únicos, pero ¡no queremos, no queremos verlo! Mientras, lo único que existe es la estadística. El hombre racional es el hombre estadístico. ¿Será hermoso o feo el niño? ¿Le proporcionará placer la música? ¿Padecerá cáncer? El juego de dados decide acerca de todas estas variables. La estadística está ya presente en nuestra propia concepción: extrae al azar pegotes de genes a partir de los que serán creados nuestros cuerpos, es ella la que sortea nuestra muerte. La habitual disposición estadística toma decisiones respecto a todo (si encontraré a una mujer a la que amar, si alcanzaré la longevidad). Por tanto, ¿acaso también acerca de si seré o no inmortal? ¿Puede que se convierta en copartícipe de alguien a ciegas, por casualidad, de cuando en cuando, de igual modo que la belleza o la invalidez? Por lo tanto, si no existe un curso inequívoco de los acontecimientos; si la desesperación, la belleza, la alegría y la fealdad no son más que obras de la estadística, entonces nuestro conocimiento se fundamenta en esa estadística. Lo único que existe es un juego a ciegas, la eterna creación de fórmulas fortuitas. Un número infinito de Cosas se burla de nuestro afán por el Orden. Buscad y encontraréis; al fin y al cabo siempre encontraréis lo que os corresponde mientras busquéis con fervor, dado que la estadística no descarta nada, lo hace todo posible, tan solo más o menos probable. En cambio, la historia es la plasmación de los movimientos brownianos, es una danza estadística de partículas que no dejan de soñar en un mundo terrenal distinto…
Stanislaw Lem, La investigación
Stanislaw Lem, La investigación
martes, mayo 01, 2018
A contraluz, de Rachel Cusk
Lo que Ryan había aprendido de todo aquello era que tus fracasos nunca dejan de regresar a tu lado, mientras que tus éxitos son algo de lo que siempre tendrás que convencerte.
**
La infancia perfecta no existía, aunque la gente haría lo que hiciera falta para convencerte de lo contrario. La vida sin dolor no existía. Y por lo que al divorcio respectaba, ya podías llevar una vida de santo, que experimentarías las mismas pérdidas, por mucho que trataras de justificarlas. Si pienso que nunca volveré a ver al niño que eras a los seis años, le había dicho su madre, me dan ganas de llorar… Lo daría todo para volver a verte con seis años una vez más. Pero todo acaba desmoronándose, por mucho que trates de evitarlo. Y si algo regresa, hay que estar agradecido.
**
Son curiosas las ganas con las que los demás te animan a hacer cosas que ellos no harían ni en sueños, ese entusiasmo con el que te guían hacia tu propia destrucción: es dificilísimo que hasta los más bondadosos, los que más te quieren, se tomen tus intereses verdaderamente en serio, porque suelen aconsejarte desde una vida más segura y más aislada que la tuya, en la que escapar no es una realidad, sino algo con lo que de vez en cuando sueñan.
**
Pero si la gente se callaba las cosas que les sucedían, ¿no estarían traicionando algo, ni que fuera esa versión de ellos mismos que las había padecido? De la historia nunca se decía, por ejemplo, que no convenía hablar de ella; cuando de la historia se trataba, muy al contrario, el silencio era el olvido, y eso era lo que la gente más temía, que fuera su propia historia la que pudiera olvidarse. Y la historia, de hecho, era invisible, por mucho que sus monumentos siguieran en pie. Levantar los monumentos no era sino una parte del asunto, el resto era interpretación. Y, sin embargo, había algo peor que el olvido: la tergiversación, la parcialidad, la presentación selectiva de los hechos.
[Libros del Asteroide. Traducción de Marta Alcaraz]
viernes, abril 27, 2018
Rastros de carmín, de Greil Marcus
Éste es, probablemente (y con el permiso de Mystery Train, que aún no he leído), el libro más mítico de Greil Marcus. Imagino que la edición ya está agotada desde hace tiempo: yo tuve suerte porque lo compré hace unos cuantos años y lo puse en espera.
Greil Marcus arranca con su análisis sobre Sex Pistols y su irrupción en el panorama musical, por aquel entonces algo adormecido. Y es que la primera vez que uno escucha a los Sex Pistols se queda en shock, al menos a mí me sucedió y fui pitando a comprarme el "Never Mind The Bollocks". Marcus parte de ese hito de la música punk, pero retrocede para buscar las posibles conexiones y paralelismos entre esta rompedora banda y el dadaísmo, la Internacional Letrista, la Internacional Situacionista, los acontecimientos de mayo del 68, el pop, el nihilismo…, creando vínculos inesperados entre el punk y las vanguardias. Exhaustivo (en algunos tramos se nota la densidad, sobre todo cuando lo acompaña de citas de ensayistas y filósofos) y siempre sorprendente, es sin duda un libro legendario, del que había oído y leído maravillas. Seguro que en Anagrama lo reeditan un día de éstos. Aquí van unos extractos:
En la cultura, la cuestión de la ascendencia resulta espuria. Toda nueva manifestación cultural reescribe el pasado, convierte a los antiguos malditos en nuevos héroes y a los viejos héroes en individuos que jamás debieron haber nacido. Nuevos actores limpian el pasado para los antepasados, pues la ascendencia es legitimidad y la novedad es duda, aunque en todas las épocas emergen del pasado actores olvidados, no como ancestros, sino como amigos íntimos. En la Norteamérica literaria de los años veinte estaba Herman Melville; en el rock'n'roll de los sesenta estaba el bluesman del Mississippi Robert Johnson, que cantaba en los años treinta; en la entrópica cultura occidental de los años setenta se encontraba el rotundo ensayista alemán Walter Benjamin, de los años veinte y treinta. En 1976 y 1977, y en años subsiguientes, simbólicamente reconvertidos por los Sex Pistols, había quizá dadaístas, letristas, situacionistas y varios herejes medievales.
**
Si uno era capaz de detenerse a mirar el pasado y comenzar a escucharlo, entonces podría oír ecos de una nueva conversación; de este modo, la tarea del crítico sería conseguir que oradores y oyentes totalmente ignorantes los unos de la existencia de los otros llegasen a hablar entre sí. La labor del crítico sería mantener la capacidad de sorpresa ante el derrotero que tomase la conversación, y comunicar esa sensación a otras personas, porque una vida llena de sorpresas es mejor que una vida sin ellas.
**
Los punks no eran sólo gente guapa que se convertía en fea, como las Slits o Gaye, el bajista de los Adverts. Eran gordos, anoréxicos, cubiertos de pústulas, de acné, tartamudos, cojos, gente con cicatrices y heridas, y lo que su nueva decoración subrayaba era el fracaso ya grabado en sus caras.
**
Toda autoridad se derrumbaba, lo cual significaba que todo era posible, que cualquiera podía ser tiroteado en cualquier calle.
**
Todo aquel que esté mínimamente familiarizado con la historia de las vanguardias sabrá que nada es más fácil que provocar un alboroto mediante una supuesta afirmación artística.
[Anagrama. Traducción de Damián Alou]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



































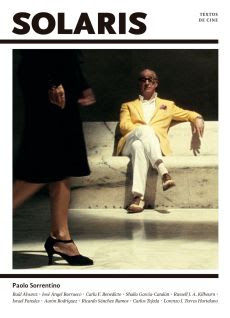











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)