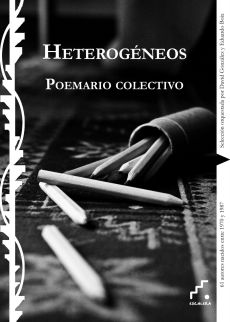Años atrás supe de Mohamed Chukri gracias a David González. Chukri, tras una época de bonanza literaria en España (varios de sus libros fueron publicados o reeditados por Debate), cayó en el olvido, y sólo mediante arduas y fatigosas pesquisas era posible encontrar ejemplares de El pan desnudo o Rostros, amores, maldiciones en las librerías de viejo. Las más de las veces, a un precio poco asequible. Gracias a Cabaret Voltaire, Chukri regresa a las mesas de novedades. No hace mucho recomendamos aquí su libro sobre Paul Bowles y ahora la editorial nos ofrece de nuevo esta novela autobiográfica, la más conocida y reconocida del autor marroquí.
El título ha cambiado: si mal no recuerdo… Juan Goytisolo dijo que la traducción más fiel del árabe era El pan a secas y no El pan desnudo, como hasta ahora la conocíamos. El libro ha sido traducido de nuevo, lo que siempre se agradece (por ajustarse a la época y por disponer de varias traducciones de un mismo texto). Y esta traducción se basa en la última versión de Chukri, e incorpora un prólogo del propio autor.
He vuelto a releerla, en esta versión, y no sabría decir cuál es mejor. Tampoco sé cuánto dista una traducción de otra: tendría que buscar el viejo ejemplar en mi biblioteca y eso es casi una aventura. El pan… es una especie de novela de formación. Uno de esos libros en los que un muchacho nos cuenta sus andanzas y sus desventuras. Piensen en El guardián entre el centeno de Salinger (por el tono confesional y la voz narradora joven) o en La senda del perdedor de Bukowski (por todas las desgracias que le suceden al protagonista), pero a lo bestia. Lo que más me apasiona de Chukri es que, sirviéndose de una prosa sencillísima, sin adornos ni afeites, consigue impactarnos en cada párrafo. No sé cuál es el secreto, pero una vez que se empieza la narración, es difícil abandonarla. Tal vez porque todo está repleto de verdad, no porque la novela sea autobiográfica, sino porque Chukri nos parece un tipo honesto, auténtico y humilde. Alguien que atravesó varios infiernos (hambre, miseria, maltrato paterno, trabajos de mierda…) antes de convertirse en escritor. Aquí os dejo con algunos fragmentos:
Lloro la muerte de mi tío junto con otros niños. Ya no sólo lo hago cuando me pegan, o cuando pierdo algo. Ya había visto llorar a más gente. Es época de hambre en el Rif; de sequía y de guerra.
**
Cada vez me alejaba más del barrio, solo o en compañía de otros chicos. Éramos los niños de las basuras. Un día encontré una gallina muerta; la recogí, la oculté bajo mi camisa y me fui corriendo a casa.
**
Era preferible aquel trabajo a mendigar o robar; preferible a dejarse chupar el sexo por un viejo, a vender harira y pescado frito a los campesinos en el Zoco Grande y en Fendaq Chejra. Desde luego, era mucho mejor que cualquiera de los trabajos que había tenido hasta entonces. Aquella aventura me permitió sentirme todo un hombre a mis diecisiete años. Aquella madrugada comenzó una nueva etapa en mi vida.
Volvimos por el mismo sendero, con los sacos a cuestas. Kandusi encabezaba el grupo y Kabil iba el último, con las manos vacías. Parecía borracho. No lo veía capaz de afrontar una aventura sin haber bebido. Cada uno de nosotros llevaba un saco con dos cajas y Kandusi cargaba la novena y última. Al cabo de unos minutos, empecé a notar el peso. Me dolían el hombro y la nuca. “¿Las habré colocado bien dentro del saco?” No me atreví a cambiar de hombro porque no quería que Kandusi creyese que me había cansado a mitad de camino. Si en la primera operación que participo me ven fatigado, no volverán a llamarme.
[Traducción de Rajae Boumediane]
El título ha cambiado: si mal no recuerdo… Juan Goytisolo dijo que la traducción más fiel del árabe era El pan a secas y no El pan desnudo, como hasta ahora la conocíamos. El libro ha sido traducido de nuevo, lo que siempre se agradece (por ajustarse a la época y por disponer de varias traducciones de un mismo texto). Y esta traducción se basa en la última versión de Chukri, e incorpora un prólogo del propio autor.
He vuelto a releerla, en esta versión, y no sabría decir cuál es mejor. Tampoco sé cuánto dista una traducción de otra: tendría que buscar el viejo ejemplar en mi biblioteca y eso es casi una aventura. El pan… es una especie de novela de formación. Uno de esos libros en los que un muchacho nos cuenta sus andanzas y sus desventuras. Piensen en El guardián entre el centeno de Salinger (por el tono confesional y la voz narradora joven) o en La senda del perdedor de Bukowski (por todas las desgracias que le suceden al protagonista), pero a lo bestia. Lo que más me apasiona de Chukri es que, sirviéndose de una prosa sencillísima, sin adornos ni afeites, consigue impactarnos en cada párrafo. No sé cuál es el secreto, pero una vez que se empieza la narración, es difícil abandonarla. Tal vez porque todo está repleto de verdad, no porque la novela sea autobiográfica, sino porque Chukri nos parece un tipo honesto, auténtico y humilde. Alguien que atravesó varios infiernos (hambre, miseria, maltrato paterno, trabajos de mierda…) antes de convertirse en escritor. Aquí os dejo con algunos fragmentos:
Lloro la muerte de mi tío junto con otros niños. Ya no sólo lo hago cuando me pegan, o cuando pierdo algo. Ya había visto llorar a más gente. Es época de hambre en el Rif; de sequía y de guerra.
**
Cada vez me alejaba más del barrio, solo o en compañía de otros chicos. Éramos los niños de las basuras. Un día encontré una gallina muerta; la recogí, la oculté bajo mi camisa y me fui corriendo a casa.
**
Era preferible aquel trabajo a mendigar o robar; preferible a dejarse chupar el sexo por un viejo, a vender harira y pescado frito a los campesinos en el Zoco Grande y en Fendaq Chejra. Desde luego, era mucho mejor que cualquiera de los trabajos que había tenido hasta entonces. Aquella aventura me permitió sentirme todo un hombre a mis diecisiete años. Aquella madrugada comenzó una nueva etapa en mi vida.
Volvimos por el mismo sendero, con los sacos a cuestas. Kandusi encabezaba el grupo y Kabil iba el último, con las manos vacías. Parecía borracho. No lo veía capaz de afrontar una aventura sin haber bebido. Cada uno de nosotros llevaba un saco con dos cajas y Kandusi cargaba la novena y última. Al cabo de unos minutos, empecé a notar el peso. Me dolían el hombro y la nuca. “¿Las habré colocado bien dentro del saco?” No me atreví a cambiar de hombro porque no quería que Kandusi creyese que me había cansado a mitad de camino. Si en la primera operación que participo me ven fatigado, no volverán a llamarme.
[Traducción de Rajae Boumediane]





















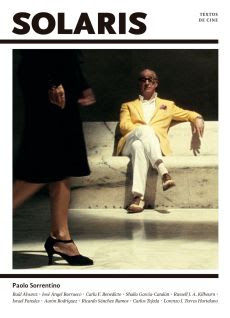











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)