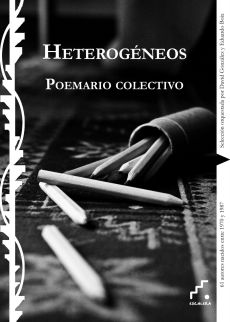Hace 6 horas
lunes, febrero 16, 2015
viernes, febrero 13, 2015
Hollywood maldito, de Jesús Palacios
La idea de crear imágenes cinematográficas que influyan en quienes las ven es tan antigua, en realidad, como el propio cine. De una forma tácita e incluso, si se quiere, banal, esa es la propia naturaleza del cine y, en cierta medida, de todas las artes. Y si una película cambia la vida de sus espectadores –o de uno solo de ellos–, no cabe duda de que se trata de una buena película, nos guste subjetivamente o no. Sin embargo, hay un gran trecho entre esta función "natural" del cine y la de influir ocultamente, de forma sutil y malévola, en el público, llevándole a tomar decisiones, adoptar ideas e incluso llevar a cabo acciones concretas, opuestas a su carácter o que nunca habría desarrollado, de no estar bajo el influjo de estas películas. La capacidad de las imágenes en movimiento, especialmente las denominadas subliminales, para penetrar en las capas más profundas del cerebro y de la mente, alojando en ellas mensajes y conceptos que no podemos reconocer conscientemente, pero puede manipular tarde o temprano nuestro comportamiento, es bien conocida por todos.
**
Pero si las películas de las que hablamos son filmes como Nosferatu, La semilla del diablo, El exorcista, La profecía, Poltergeist o El Cuervo, obras que tratan sobre el diablo, los vampiros, el Anticristo, los espíritus de los muertos o los fenómenos psíquicos, entonces su maldición resulta estar en plena y perfecta sintonía con su propio contenido. Se constituyen en películas malditas quintaesenciadas, pues son portadoras de una "auténtica" maldición sobrenatural, si creemos que tal cosa existe.
**
Los filmes de los que vamos a hablar aquí conformar un grupo selecto en el que se funden y confunden realidad y ficción, mito contemporáneo y publicidad, maniobra comercial y desastre económico, creando un legado único dentro de la historia del cine.
[Valdemar]
jueves, febrero 12, 2015
El infierno imbécil, de Martin Amis
De lo que he leído y de lo que sigo leyendo de la extensa obra de Martin Amis, prefiero sus ensayos, sus artículos, sus vivencias. Es decir, prefiero su faceta de cronista de no ficción, aunque no olvido lo mucho que me divertí en su momento con la grandiosa novela Dinero. También debo reconocer que no he leído muchas de sus novelas.
El infierno imbécil es un complemento perfecto a dos libros de artículos ya recomendados por aquí, si mal no recuerdo (me refiero a Visitando a Mrs. Nabokov y otras excursiones y La guerra contra el cliché). En este volumen se recopilan opiniones y críticas muy precisas en torno a libros y películas de Gore Vidal, Truman Capote, Joseph Heller, Kurt Vonnegut, William Burroughs, Steven Spielberg, Brian de Palma, John Updike, Paul Theroux o Joan Didion. No siempre está uno de acuerdo con lo que dice Amis de tal o cual obra o de tal o cual autor, pero es una delicia asistir a sus análisis, y a esa manera tan inglesa de despedazar a alguien con una única frase. Amis siempre es elegante y mordaz. Lo que tienen en común estos artículos es su vinculación con USA, y de ahí el subtítulo que aparece en el interior: Y otras visitas a Estados Unidos. Yo disfruto mucho con las reseñas y los artículos de Amis; ojalá publiquen más.
[El Aleph Editores. Traducción de José Manuel Álvarez Flórez]
miércoles, febrero 11, 2015
El quinto en discordia, de Robertson Davies
Una de las frases que definen el espíritu de esta novela la escribe el narrador y protagonista, Dunstan Ramsay: Ésa es una de las crueldades del teatro de la vida: todos pensamos que somos protagonistas, y cuando se hace evidente que somos simples personajes secundarios o figurantes, raramente lo reconocemos.
Porque Ramsay, aunque cuenta la historia y parece ser el protagonista absoluto de la misma, en realidad es y siempre ha sido, como se encarga de espetarle una mujer, el quinto en discordia… es decir, alguien cuya participación resulta esencial, pero sin que sea el actor principal de un drama, o el protagonista de una ópera.
Otra de las frases que resumen el alma del libro la dice uno de los personajes centrales: Todos olvidamos muchas de las cosas que hacemos, sobre todo si no encajan con el personaje que hemos elegido.
El quinto en discordia arranca cuando el narrador tiene unos diez años de edad y va caminando por la calle. En ese momento, y tras discutir con su "amigo y enemigo de toda la vida", Percy Boyd Staunton, éste le lanza una bola de nieve, pero el muchacho la esquiva y la pelota acaba golpeando la cabeza de una mujer embarazada. Ella se cae, el golpe la aturde y acaba teniendo un parto prematuro, y el niño nace endeble y enfermizo. Es ese incidente tan mínimo, en apariencia tan trivial, el que marcará el eje del libro y el rumbo de los personajes. Porque nadie (salvo Ramsay y Staunton) sabe quién le lanzó la bola a la esposa del reverendo, y, mientras Staunton procura olvidar el incidente, el narrador se siente arrastrado por la culpa y, por eso mismo, se ve responsable de la mujer y de su estado de ánimo, que a partir de entonces será errático e irá en declive (hasta el punto de que, en la localidad en la que vive, la considerarán loca).
Robertson Davies pone a estos personajes (el narrador que esquiva la bola de nieve, el niño que da el golpe involuntario a la mujer, la mujer que cae y el hijo que nace prematuramente) en el tablero de juego de la vida y los hace moverse a través del tiempo y del espacio, mezclándolos con los ambientes propios de su época (la Primera Guerra Mundial, los nómadas del circo, la crisis económica de la postguerra, la prosperidad de quienes saben ver negocio en tiempos difíciles…). Hasta llegar a un final que me parece asombroso porque cierra el círculo que ha abierto al inicio. Uno de los temas centrales de esta novela es el que luego ha retomado Paul Auster en sus historias: el azar. Cómo el azar abre una cadena de acontecimientos que van cambiando las vidas de las personas. Cómo un pequeño acto lo trastoca todo.
Tengo este libro más o menos desde que lo publicaron (en torno a 2006). Como luego salieron dos entregas más (El quinto en discordia es el primer volumen de una trilogía, que continúa con Mantícora y El mundo de los prodigios), fui aplazando su lectura, me dio pereza empezarlo, se cruzaron otros libros… Pero hace poco Mario Crespo me recomendó su lectura, y añadió que era una novela del estilo a Stoner: es decir, la vida más o menos vulgar de un hombre corriente, y entonces me decidí a leerla. Robertson Davies fue, como lo demuestra aquí, un escritor muy capacitado para construir narraciones sólidas y de estructura clásica.
No quiero terminar sin apuntar algo que me ha gustado mucho: que el libro recuerda bastante a las películas norteamericanas de los años 40; sus personajes sueltan esas peroratas que eran la base, antaño, de los buenos guiones. Os dejo con un ejemplo, lo que le dice una mujer al narrador:
-No, Ramsay, no puedo prometerte algo así. Eres demasiado mayor para creer en los secretos. Los secretos no existen; a todo el mundo le gusta hablar y todo el mundo habla. Desde luego, hay hombres, como los curas, los abogados y los médicos, de quienes se espera que no cuenten lo que saben, pero lo cuentan. Por lo general, lo cuentan, y si no, se convierten en tipos extraños y pagan un alto precio por su discreción. Tú has pagado ese precio. Tienes el aspecto de un hombre lleno de secretos: labios fruncidos, estirados, de mirada dura y cruel, porque eres cruel contigo mismo. Contar lo que sabes te ha hecho bien; ahora ya pareces más humano. Tal vez un poco nervioso esta mañana, porque no estás acostumbrado a que te falte la presión de tus secretos, pero pronto te sentirás mejor.
[Libros del Asteroide. Traducción de Natalia Cervera]
lunes, febrero 09, 2015
Pórtate bien, de Noah Cicero
En mi segunda colaboración con It's Playtime hablaré un poco de Pórtate bien. Hasta que salga la reseña (mañana, creo), os dejo con algunos extractos, muy bien traducidos por Teresa Lanero:
Le hablé de volver a la universidad. Yo había ido de más joven. Lo dejé al cabo de cuatro semestres porque no quería hacer felices a mis padres. No les creía. No me parecía que la universidad importase. No les creía porque nada de lo que me decían tenía sentido, así que por qué iba a tenerlo aquello. Pero pasó el tiempo. Tuve empleos lamentables, uno tras otro. No eran trabajos duros. Normalmente cocinero o repartidor de pizza. Cocinar me hacía sudar en verano, aunque tampoco es que duela sudar algo de vez en cuando. Pero nunca había dinero. Tenía veintiocho años y nunca había ganado más de diez dólares la hora. Tardé años en tener una cuenta bancaria de verdad. El año anterior había ganado dos mil dólares escribiendo. No parecía que existieran razones para que yo ganase dinero. No me había casado ni tenía niños. No había nadie a quien mantener. Nadie me admiraba. Nadie me necesitaba. Por tanto un jueves, mientras me lavaba el pelo, decidí que me necesitaría a mí mismo. Era un reto volver a un estado de motivación. Como me había demorado en mis préstamos, tuve que pagar religiosamente nueve meses del tirón. Después de cumplir aquel requisito me permitieron regresar al ámbito académico con la ayuda del programa de Becas Federales Pell. Yo era tan pobre que el gobierno me lo pagaba casi todo. Volvía con diez mil dólares de préstamo para estudios. Era el cuento de nunca acabar: préstamos, dinero e intentar cumplir con las cosas.
**
No eran más que gente que se acostaba con otra gente. Ya está. Ningún deseo de relación ni de procreación. Estábamos solos y nos sentíamos olvidados. La mayoría no habíamos ido a la universidad pero tampoco éramos marginados. No éramos gente dada a los sueños; estábamos mal pagados y no se nos hacía ningún caso. Así que nos emborrachábamos y nos hacíamos caso entre nosotros.
**
Pero me gustaba ese trabajo. O tal vez lo que me gustaba era trabajar. Me proporcionaba algo que hacer. Algo irreflexivo. Una vía de escape. Ibas a un sitio y hacías cosas que no te importaban. Te decían qué hacer. Tenías un nivel de responsabilidad. No les importabas nada mientras realizaras las tareas como ellos querían. Sin trabajo me aburría. La verdad es que cuando era joven no me gustaba trabajar, comerme marrones y hacer cosas que no quería. Pero después de un tiempo me acostumbré. Uno aprende a sufrir después de una temporada metido en mierda. Acepté que eso es lo que hacen todos y lo que mantiene el mundo en marcha. Gente que va a trabajar. Cada uno poniendo su granito de arena; todos de acuerdo en que todos los demás necesitan encontrar algo que hacer. Cada uno con su tema.
**
Petra llevaba una vida bastante buena. Ella era feliz. Eso era lo que los medios republicanos y liberales decían a la población, que fuéramos felices. Decían, "Pueblo, sed felices. Porque no hay Dios". De siempre existió la creencia de que si nadie creía en Dios y éramos nihilistas, la gente iría por ahí matando a los demás. Pero no ocurría nada de eso; tan solo comprábamos un montón de cosas a crédito.
[Pálido Fuego. Traducción de Teresa Lanero]
viernes, febrero 06, 2015
Angustia: más fragmentos
Angustia, Editorial Origami: aquí.
Cuando la ingresaron, aquella tarde, el brazo derecho se veía ya colosal, casi monstruoso, por culpa de la tumefacción de las glándulas de las axilas, que no permiten el curso natural del riego sanguíneo y del drenaje linfático y acumulan el agua en esas zonas del cuerpo. El brazo estaba tan inflado, con tantas protuberancias, que no parecía real, que no parecía ser la carne de mi madre, sino una prótesis de cómic, una extensión falsa, la de un villano de tebeo tras sufrir un accidente de laboratorio. Parecía un brazo que alguien hubiera inflado con una sobredosis de líquidos.
**
Me recuerdo caminando por San Carlos con el móvil pegado a la oreja, para obtener noticias sobre mi madre. En cada llamada, el corazón me daba de hostias en el pecho. Las palabras encerraban el miedo ancestral al cáncer. Palabras como células cancerígenas, quimioterapia, veneno, fármacos, biopsia… El cáncer es una película de terror.
Driblando charcos, cobijados bajo un paraguas endeble y barato que compramos en un kiosco para defendernos de la lluvia persistente, a mi memoria acudían, una y otra vez, en letanía feroz, los versos de los poetas que habían perdido a sus padres. Nuestra imagen exterior también era negra: negro el paraguas, negras nuestras ropas, sombríos nuestros semblantes. Negra y también tétrica era la escultura de Anna Chromy llamada “Il Commendatore”, en honor al Don Giovanni de Mozart. Cada rincón al que yo miraba lo cubría ya una sólida pátina de pesimismo. Veía la fatalidad en cada esquina, en cada gesto, en cada edificio.
**
Nos invitaron a esperar en una sala atestada de pacientes. Hombres y mujeres que, en apariencia, soportaban con entereza ese trago de hiel, como si los tumores los hubieran jodido… pero no tanto como para abandonar la ilusión. Vendas, muletas, pelucas y gorras que ocultaban la caída del cabello. Personas infectadas que aún conservaban el empuje necesario para seguir adelante. Podía imaginar sus bultos, sus eczemas, sus laceraciones, sus pústulas, sus carnes y sus pellejos carcomidos por el avance imparable de las células malignas.
**
Pienso en Verano, de Coetzee. Pienso en ese pasaje en el que le extirpan un tumor de garganta al padre del escritor y a éste le comunican que debe ocuparse de su convalecencia, pues ese cáncer le deja en manos de terceros. Y Coetzee admite que no puede, que eso significaría aplazar sus quehaceres. Sabe que sólo resta una de estas dos posibilidades: o se convierte en el enfermero de su padre, renunciando a su propia vida; o lo abandona, dedicándose por entero a lo suyo. No hay una tercera vía, concluye.
Y eso es lo que les ocurrió a mis hermanos: al vivir en la misma ciudad y, además, habitar el mismo piso, trataron de seguir con sus costumbres (trabajo, estudios, amigos), pero la enfermedad y los cuidados derivados del carcinoma infectaron sus vidas, dominaron sus rutinas, los consumieron despacio.
**
Todo eso, y mucho más, constituyó parte del tratamiento domiciliario. Mis hermanos llevaban una agenda para evitar confusiones. Kitril: un comprimido antes del desayuno y la cena, durante dos días, comenzando después del ciclo de quimioterapia. Primperán: dos comprimidos antes del desayuno, la comida y la cena, durante tres días, comenzando después del ciclo. Dexametasona: ocho comprimidos en el desayuno y la cena el día anterior al ciclo, en la cena del día del ciclo y en el desayuno y la cena, al día siguiente del ciclo. Omeprazol: un comprimido diario en el desayuno, en los mismos días que la Dexametasona. Ratiograstim: una ampolla subcutánea cada veinticuatro horas durante siete días. Paracetamol: un comprimido, media hora antes del Ratiograstim. Primperán: dos comprimidos antes del desayuno, la comida y la cena durante dos días. Capecitabina: tres comprimidos de 500 mg, después del desayuno y la cena durante catorce días consecutivos, y luego suspender la dosis.
Cada cuatro o cinco días, analítica. Cada veintiún días, ciclo de quimio.
Así vivía ella, así vivían mis hermanos.
Cuando la ingresaron, aquella tarde, el brazo derecho se veía ya colosal, casi monstruoso, por culpa de la tumefacción de las glándulas de las axilas, que no permiten el curso natural del riego sanguíneo y del drenaje linfático y acumulan el agua en esas zonas del cuerpo. El brazo estaba tan inflado, con tantas protuberancias, que no parecía real, que no parecía ser la carne de mi madre, sino una prótesis de cómic, una extensión falsa, la de un villano de tebeo tras sufrir un accidente de laboratorio. Parecía un brazo que alguien hubiera inflado con una sobredosis de líquidos.
**
Me recuerdo caminando por San Carlos con el móvil pegado a la oreja, para obtener noticias sobre mi madre. En cada llamada, el corazón me daba de hostias en el pecho. Las palabras encerraban el miedo ancestral al cáncer. Palabras como células cancerígenas, quimioterapia, veneno, fármacos, biopsia… El cáncer es una película de terror.
Driblando charcos, cobijados bajo un paraguas endeble y barato que compramos en un kiosco para defendernos de la lluvia persistente, a mi memoria acudían, una y otra vez, en letanía feroz, los versos de los poetas que habían perdido a sus padres. Nuestra imagen exterior también era negra: negro el paraguas, negras nuestras ropas, sombríos nuestros semblantes. Negra y también tétrica era la escultura de Anna Chromy llamada “Il Commendatore”, en honor al Don Giovanni de Mozart. Cada rincón al que yo miraba lo cubría ya una sólida pátina de pesimismo. Veía la fatalidad en cada esquina, en cada gesto, en cada edificio.
**
Nos invitaron a esperar en una sala atestada de pacientes. Hombres y mujeres que, en apariencia, soportaban con entereza ese trago de hiel, como si los tumores los hubieran jodido… pero no tanto como para abandonar la ilusión. Vendas, muletas, pelucas y gorras que ocultaban la caída del cabello. Personas infectadas que aún conservaban el empuje necesario para seguir adelante. Podía imaginar sus bultos, sus eczemas, sus laceraciones, sus pústulas, sus carnes y sus pellejos carcomidos por el avance imparable de las células malignas.
**
Pienso en Verano, de Coetzee. Pienso en ese pasaje en el que le extirpan un tumor de garganta al padre del escritor y a éste le comunican que debe ocuparse de su convalecencia, pues ese cáncer le deja en manos de terceros. Y Coetzee admite que no puede, que eso significaría aplazar sus quehaceres. Sabe que sólo resta una de estas dos posibilidades: o se convierte en el enfermero de su padre, renunciando a su propia vida; o lo abandona, dedicándose por entero a lo suyo. No hay una tercera vía, concluye.
Y eso es lo que les ocurrió a mis hermanos: al vivir en la misma ciudad y, además, habitar el mismo piso, trataron de seguir con sus costumbres (trabajo, estudios, amigos), pero la enfermedad y los cuidados derivados del carcinoma infectaron sus vidas, dominaron sus rutinas, los consumieron despacio.
**
Todo eso, y mucho más, constituyó parte del tratamiento domiciliario. Mis hermanos llevaban una agenda para evitar confusiones. Kitril: un comprimido antes del desayuno y la cena, durante dos días, comenzando después del ciclo de quimioterapia. Primperán: dos comprimidos antes del desayuno, la comida y la cena, durante tres días, comenzando después del ciclo. Dexametasona: ocho comprimidos en el desayuno y la cena el día anterior al ciclo, en la cena del día del ciclo y en el desayuno y la cena, al día siguiente del ciclo. Omeprazol: un comprimido diario en el desayuno, en los mismos días que la Dexametasona. Ratiograstim: una ampolla subcutánea cada veinticuatro horas durante siete días. Paracetamol: un comprimido, media hora antes del Ratiograstim. Primperán: dos comprimidos antes del desayuno, la comida y la cena durante dos días. Capecitabina: tres comprimidos de 500 mg, después del desayuno y la cena durante catorce días consecutivos, y luego suspender la dosis.
Cada cuatro o cinco días, analítica. Cada veintiún días, ciclo de quimio.
Así vivía ella, así vivían mis hermanos.
Sueños de trenes, de Denis Johnson
En el número de marzo del suplemento cultural El Cuaderno saldrá mi reseña de este libro de Denis Johnson, un autor que siempre me fascina a pesar de que aún no he leído su obra cumbre (Árbol de humo); pero todo se andará… ¿Recomiendo Sueños de trenes? Por supuesto. Hasta que salga mi texto, os dejo con un par de fragmentos de esta novela:
En el verano de 1917 Robert Grainier participó en el intento de matar a un jornalero chino al que habían pillado robando, o al menos lo acusaban de haber robado, en los almacenes de la compañía ferroviaria Spokane International, en el corredor septentrional de Idaho.
**
En la última parte de su larga vida, Grainier ya confundía la cronología del pasado y estaba seguro de que el día en que había visto al Hombre Más Gordo del Mundo –aquella misma noche– era el mismo día en que se había detenido en la calle Cuatro de Troy, Montana, a cuarenta y un kilómetros al este del puente, y se había quedado mirando un vagón de tren que llevaba a aquel joven y extraño artista llamado Elvis Presley. El vagón privado de Presley se había parado por alguna razón, tal vez para hacer reparaciones, en aquel pueblito diminuto que ni siquiera tenía estación propia. El famoso joven había aparecido brevemente en una de las ventanillas y había levantado la mano a modo de saludo, pero Grainier había salido de la barbería de la otra acera demasiado tarde para verlo. Se lo habían tenido que contar los lugareños que había allí plantados, en pleno anochecer, desplegados a lo largo de la calle entre el retumbar grave del motor de diesel en ralentí, hablando muy bajito o bien sin hablar, contemplando el misterio y la grandeza de un muchacho tan elevado y solitario.
[Random House. Traducción de Javier Calvo]
jueves, febrero 05, 2015
Diario de 1926, de Robert Walser
La escasez de oportunidades de ocupación es, a mi entender, un peligro que debe ser tomado seriamente en consideración; huelga decir que dicho problema ha existido siempre, pero hacía mucho tiempo que no adquiría las dimensiones que tiene en nuestros días.
**
Soy un escritor al que algunos se han encaprichado en otorgar el título de "poeta". Ni que decir tiene que, en lo que a dicha distinción se refiere, me muestro sumamente indulgente y acomodadizo.
**
Como esto que escribo no es una novela, sino, como he tenido ya ocasión de manifestar, un relato breve de extensión razonable que debe basarse sin falta en mi experiencia personal –porque así lo dicta el mandato al que me consagro–, no debo preocuparme lo más mínimo, gracias a Dios, por una eventual idea de la novela.
**
En mi opinión, el escritor debe esforzarse en escribir como si estuviera en un salón (no importa si de pie o sentado) y contara de viva voz al resto de los presentes, gente amable y sensible con lo que es decente, una historia que no debe ser demasiado entretenida; porque a quien deleita en exceso, a quien no teme en modo alguno convertirse en la causa de una alegría exagerada, no se le considera un ciudadano, sino simple y llanamente un bufón.
[Ediciones La Uña Rota. Traducción de Juan de Sola]
miércoles, febrero 04, 2015
Libro de horas de Beirut, de Amador Vega
Ni las horas, ni los días, nada que transcurra es ajeno al dolor de la pérdida. Hay una recreación de la pérdida en la literatura, en las artes, no así en el pensamiento. Especialmente en la generación que ronda los treinta-cuarenta, puedo ver como se hacen cargo de las pérdidas de sus padres en tanto un fundamento imprescindible de sus vidas, transcurridas estas en un ir y venir.
**
Estoy delante del mar apartando moscas. Esperando a que termine el horario laboral de los obreros para volver a casa. Todos los días me encuentro al loco del barrio. Hace recados para el colmado. Cuando te cruzas con él, siempre te saluda, te da la mano, ríe y es feliz en su día a día. Siento como si Beirut y los beirutíes hubieran callado a mi entorno y me hubiera quedado sin exterioridad, sin nada que contar, abierta una brecha en mi interior. Como si el viaje fuera el cuchillo que ha abierto un vacío en mi corazón.
**
Todavía hemos de volver, allí quedan mi equipaje, los libros, mi frasco de tinta azul-gris, pero seremos otros. ¿Qué queda de nosotros después de haber sido cada uno de estos que somos a diario? Como si pretendiéramos un ser continuo, o permanente, que sostuviera cada una de aquellas máscaras con las que todos los días de nuestra existencia nos asomamos a la vida y a los demás.
[Fragmenta Editorial]
lunes, febrero 02, 2015
Samuel Beckett. El último modernista, de Anthony Cronin
Ésta es una obra extraordinaria. 650 páginas de pequeña y apretada letra en un libro de gran formato. Imprescindible para fanáticos de Samuel Beckett y necesaria para quienes quieran adentrarse en su vida y en sus vicisitudes literarias. Esta biografía no es sólo interesante por lo que cuenta, sino también por cómo lo cuenta: a mí Anthony Cronin me parece un gran narrador, dotado de talento y de sensibilidad, y que además conoció al autor de Murphy.
Empecé la lectura del libro el año pasado, de camino a Dublín. Lógicamente, allí me fue imposible acabarlo: además de su extensión, en los viajes mi mujer y yo nos detenemos poco, sólo para reponer fuerzas y dormir, y llevábamos con nosotros a nuestro hijo. Pero por las noches, cuando ambos se habían dormido, abría esta maravilla porque, para mí, Irlanda no sólo es Joyce, también es Beckett. Lo acabé unas semanas después, y he pasado parte del otoño y del invierno pensando en copiar los pasajes del libro que quería copiar… pero sin hacerlo, aplazando semana tras semana la tarea. Por fin me he decidido. No se pierdan esta biografía (salvo que detesten a Beckett, claro). No quiero extenderme más porque voy a colgar varios extractos; aquí van:
Sobre el primer encuentro entre James Joyce y Samuel Beckett:
El trato entre ambos había de desarrollarse poco a poco y, a la sazón, había de madurar en una especie de amistad íntima, aunque ya este primer encuentro surtió un profundo efecto en Beckett. Con el paso de los años había de recordar el camino de vuelta a la École, a pie, de noche, agotado pero contento, para encontrarse los portones del jardín cerrados y saltar la verja para entrar. A partir de entonces comenzó a adoptar algunos de los gustos y manías de Joyce, pidiendo en los cafés a los que acudía el mismo vino blanco, que no era sino el preferido de Joyce, y calzando unos zapatos de piel particularmente ceñidos.
Sobre sus padecimientos físicos:
No cabe duda de que muchas de las dolorosas y descorazonadoras dolencias que padeció Beckett de manera recurrente eran de origen psicosomático. Al margen de la porción de culpa que quisiera adjudicar el diagnóstico clínico a las causas puramente físicas, en determinadas situaciones era propenso a sufrir agudos trastornos estomacales, fiebres, resfriados, palpitaciones, náuseas, forúnculos, quistes sebáceos, erupciones faciales y otras complicaciones. Todas ellas agravaron su insomnio y su tendencia a sufrir pesadillas. Aunque era atlético y de apariencia fuerte, el físico le fallaba con asiduidad y de manera drástica cuando la mente o las emociones se hallaban agudamente alteradas.
Sobre su cambio del inglés al francés en la escritura:
Su decisión de abandonar una lengua para pasar a la otra ha sido objeto de muchos debates, aunque en realidad no fue una decisión a la que llegase en el sentido en el que uno se dice, por ejemplo, "a partir de mañana escribiré sólo en francés". Antes tuvo que avanzar a tientas durante un tiempo, pasando por los poemas, el fragmento filosófico, dos ensayos de encargo sobre los cuadros de sus amigos Geer y Bran van Velde. En un principio careció de la confianza que le parecía necesaria para escribir en francés, y este dominio lo fue adquiriendo gradualmente.
Sobre su oficio:
A veces pasaba dos o tres horas sentado ante la mesa sin conseguir anotar una sola palabra, mentalmente atascado en el cuarto en que se hallaba, incapaz de descender al extraño mundo en el que sus creaciones tenían sus seres.
Sobre cómo le veían los demás antes de su éxito:
En el círculo de Joyce la tendencia era considerarlo uno más, un mero siervo de una fama y de una memoria; cuando salía a los cafés por la noche, los jóvenes norteamericanos que ahora tomaban copas en el Dôme o el Select lo señalaban y decían que en otro tiempo había sido el secretario del gran hombre. Como también ellos estaban en busca del pasado, ese hombre de gran estatura, demacrado, que a menudo aparecía sentado solo, que miraba ensimismado al frente, no dejaba de tener cierto interés, aunque en él vieran meramente a un superviviente de algo ya periclitado, un náufrago en la orilla, una figura patética, un chiste andante.
Sobre su relación con su gran amigo Thomas MacGreevy:
La enfermedad de MacGreevy dio lugar a un aumento de la ternura en el trato entre ambos. Nada más tener conocimiento de ello, Beckett escribió para decirle que "no intentaré siquiera decir qué siento, porque tú ya lo sabes, y entre nosotros nunca han sido necesarias las palabras grandilocuentes. Sé que es difícil que uno se cuide, sobre todo cuando nunca se ha perdonado ni una. Te debes diez años de descanso físico y mental, así de sencillo, así que más te vale que ahora aceptes al menos un tiempo sin protestar. Eres un hombre al que se aprecia mucho y se necesita mucho, no lo olvides".
Sobre el Premio Nobel:
El 23 de octubre sonó el teléfono en la habitación del hotel. Contestó Suzanne. Tras escuchar unos instantes, se volvió hacia Beckett con el rostro cariacontecido y exclamó: "Quelle catastrophe!". Le acababan de comunicar que el Premio Nobel de Literatura había sido concedido a Samuel Beckett. La llamada confirmó lo que Jérôme Lindon ya había dicho en un telegrama enviado ese mismo día desde París: "A pesar de todo, te han otorgado el Premio Nobel. Mi consejo es que te escondas".
[…]
Dijo a todas luces que le "faltaba fibra de Nobel", y que no era el tipo de persona que consideraba el premio la cumbre de toda aspiración literaria y que le deleitaba comprobar que es justo lo que piensan los demás.
Pero es que sobre todo por la dotación dineraria y por el elemento de competitividad que implica, el Premio Nobel está considerado como el máximo galardón también por muchísimas personas que nada saben de literatura, y a las que la literatura nada importa. No iban a tardar en hacerle la vida imposible a Beckett, obligándole a cambiar de hábitos a pesar de ser precisamente un animal de costumbres, y a cambiar de costumbres siendo como era un flâneur en el sentido antiguo del término, un hombre al que le gustaba pasear sin rumbo y con la mirada perdida, inmerso en sí mismo, en el anonimato de la ciudad en que vivía.
[…]
Donó gran parte de ese dinero. Cuando habló con John Calder de los escritores que pudieran merecerlo y que necesitasen algo de ese dinero, Calder le llamó a las veinticuatro horas con una lista de candidatos. Uno de los beneficiarios de su generosidad fue un novelista experimental, B. S. Johnson, del que se dijo que se había comprado un coche deportivo con el dinero del Nobel de Beckett. Otra fue Djuna Barnes, vieja, solitaria y enferma, residente en Nueva York, que recibió un cheque por valor de tres mil dólares.
[Ediciones La Uña Rota. Traducción de Miguel Martínez-Lage]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



























































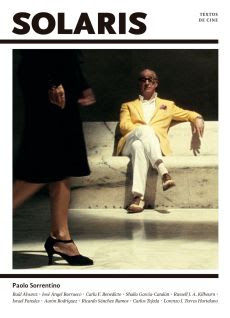











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)