La torre seguía ahí, enferma y seguramente desangrándose a causa de los virus o del polvo o de una explosión diminuta o de algún cable suelto, aguardando a que le metieran las manos entre las tripas y resolviesen su problema o le dieran pasaporte al chatarrero. Me pareció, insisto, obscena, pues nunca antes había visto un ordenador sin su armadura y esperando en la camilla a que lo interviniesen quirúrgicamente. Ahora ya no me asusta ni me confunde. Pero al principio sí: nos ocurre cuando vemos por primera vez los engranajes, los misterios, los mecanismos de un objeto. En el fondo, el interior de un reloj o de un ordenador o de un coche no son tan distintos del interior de un ser vivo: simplemente funcionan a la perfección, hasta que un día dejan de funcionar. La diferencia es que el ser humano posee la inteligencia y los sentimientos, y de ellos se vale para crear a los anteriores y dotarlos de una vida efímera. No es mi intención comparar, pero las operaciones de personas que salen en la tele me provocan el mismo asco que cuando atisbo, por primera vez, las profundidades de los objetos. Con el tiempo, sin embargo, se acostumbra uno a ver aparatos en talleres de reparación, pero no seres humanos encima de un quirófano.
"En lo que me concierne, no soy un escritor, soy alguien que escribe…" (Thomas Bernhard)
lunes, octubre 31, 2005
Máquinas destripadas (La Opinión)
La torre seguía ahí, enferma y seguramente desangrándose a causa de los virus o del polvo o de una explosión diminuta o de algún cable suelto, aguardando a que le metieran las manos entre las tripas y resolviesen su problema o le dieran pasaporte al chatarrero. Me pareció, insisto, obscena, pues nunca antes había visto un ordenador sin su armadura y esperando en la camilla a que lo interviniesen quirúrgicamente. Ahora ya no me asusta ni me confunde. Pero al principio sí: nos ocurre cuando vemos por primera vez los engranajes, los misterios, los mecanismos de un objeto. En el fondo, el interior de un reloj o de un ordenador o de un coche no son tan distintos del interior de un ser vivo: simplemente funcionan a la perfección, hasta que un día dejan de funcionar. La diferencia es que el ser humano posee la inteligencia y los sentimientos, y de ellos se vale para crear a los anteriores y dotarlos de una vida efímera. No es mi intención comparar, pero las operaciones de personas que salen en la tele me provocan el mismo asco que cuando atisbo, por primera vez, las profundidades de los objetos. Con el tiempo, sin embargo, se acostumbra uno a ver aparatos en talleres de reparación, pero no seres humanos encima de un quirófano.
domingo, octubre 30, 2005
Efecto dominó (La Opinión)
En Vilafranca del Penedés (Barcelona), hace unos días, sucedió una de esas historias. La hemos leído con asombro en la prensa, conscientes de que a menudo la vida y los periódicos nos proporcionan cuentos increíbles. Por si acaso alguien no la conoce, la cuento. Un hombre conducía su grúa cuando embistió el coche de una chica. Salieron de sus vehículos para intercambiar los papeles. Pronto el individuo le dijo que se había olvidado el seguro en el taller de desguace, y pidió a la joven que la acompañara a buscarlo. Una vez allí, el hombre de la grúa reconoció no tener seguro, y propuso a la chica poner en el parte del accidente que no la había embestido una grúa, sino un coche del que poseía el seguro. Dado que ella no accedió, al fulano le atacaron los nervios, extrajo una pistola, apuntó a la mujer y la amordazó y ató en una silla. Seis horas más tarde al nota, al parecer, le entraron ganas de fumar. Así que la introdujo en el coche y fueron a una gasolinera a por tabaco (sic). Suponemos que estaba ganando tiempo para decidir cómo resolvía la situación. Al volver de la gasolinera se le ocurrió estrangularla. Ella perdió el conocimiento y él creyó que estaba muerta. Cuando volvió en sí, el hombre volvió a apuntarla con el arma y disparó, errando el tiro (los periódicos no se aclaran sobre si falló adrede o si andaba mal de puntería). Luego le dio la venada más extraña: arrepentido, ofreció a la chica la pistola y dijo que acabara con su vida. Ella tomó el cañón y lo convenció de que la llevara a un hospital. El hombre lo hizo y hoy duerme en la cárcel. No tenía antecedentes psicológicos.
Menú con bufanda (La Opinión)
También están los menús y letreros escritos en español por los inmigrantes que han instalado sus negocios en el barrio. Un día inauguraron un restaurante hindú y me acerqué a ver la carta puesta en la fachada. Había dos o tres palabras mal escritas, y esto me hizo mucha gracia: daba la impresión de que los nombres de los platos los había escrito un niño pequeño. No faltan letreros de chinos o de árabes en los que localizamos errores que, lejos de incomodar, hacen reír a uno, la misma gracia que haría yo con mi pronunciación y mi manejo del idioma si me fuera a vivir a Londres y abriera un café. Los hay mal escritos y los hay bien escritos y, también, muy ocurrentes. La otra noche entramos en un establecimiento a cenar un kebab y, pegado al cristal de la puerta, vi un folio blanco en el que sus dueños escribieron, a ordenador, en letras grandes, lo siguiente: “Por la compra de un menú le regalamos una bufanda de lana”. No me digan que no es un cartel sabroso... A nadie, en principio y en su sano juicio, se le ocurre juntar en la misma frase “menú” y “bufanda de lana”. Nos pusimos a imaginar cómo sería que te regalasen una bufanda cuando vas a comer, y salir hecho un señor, con tu bufanda enroscada al cuello y flotando al viento. Supongo que les vendieron barata una partida de esas prendas y tuvieron que darle salida. El caso es que dicha oferta logra que vayas a cenar y salgas con la garganta abrigada.
viernes, octubre 28, 2005
Recomendación: Mi vida en rose, de David Sedaris
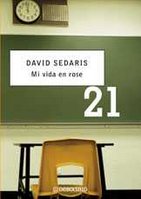
David Sedaris tuvo en Estados Unidos los empleos más disparatados (por ejemplo, fue elfo en unos grandes almacenes). Cuando empezó a contar sus experiencias en la radio saltó a la fama. A partir de ahí escribió su vida a través de relatos.
Mi vida en rose es uno de los libros más divertidos que se pueden encontrar en una librería. Son relatos autobiográficos que se dividen en dos partes: en la primera asistimos a sus devaneos por Estados Unidos; en la segunda se muda a Francia con su nuevo novio. Sedaris era homosexual, pero no un homosexual de esos que utilizan sal gorda en su humor, sino todo lo contrario: sus observaciones siempre son de una finura maestra, muy a lo británico, y, si por algo destaca su prosa, es precisamente por el sabio manejo de la ironía.
Podría destacar dos de esos relatos, muy distintos entre sí: en Grandullón, Sedaris ha sido invitado a una merienda en casa de unos amigos; se levanta y dice que le disculpen, va al lavabo, donde encuentra, flotando en el váter, "el zurullo más grande que he visto en mi vida"; pero tira de la cadena una y otra vez y no se va; a partir de ahí, no sabe cómo cargarle el muerto a otro ni deshacerse del problema, y sus reflexiones son de lo más hilarante. En A oscuras en la ciudad de la luz, relata su vida en París: se pasa las horas en los cines, viendo en pantalla grande clásicos en versión original, y es dentro de esas salas donde empieza a amar la ciudad y sus ventajas.
Indigente y cronista (La Opinión)
jueves, octubre 27, 2005
Agarrado a mi timón (La Opinión)
Mal gusto (La Opinión)
martes, octubre 25, 2005
Faltas (La Opinión)
lunes, octubre 24, 2005
Recomendación: Smoke & Blue in the face, de Paul Auster

Buen momento para comprar y leer (o releer, como es mi caso) este libro de Paul Auster, ahora que está en edición de bolsillo por un precio económico.
Internet (La Opinión)
domingo, octubre 23, 2005
Cuento: En busca de los sabores perdidos

Mi cuento En busca de los sabores perdidos, incluido en el libro de Varios Autores Un rato del mundo y otros relatos, puede adquirirse en http://www.editorialcelya.com/fichalibro.asp?ID=90
No debe aplaudirse (La Opinión)
sábado, octubre 22, 2005
Galeón (La Opinión)
viernes, octubre 21, 2005
Recomendación: Cómo hacer el amor..., de Jenna Jameson y Neil Strauss

Cómo hacer el amor igual que una estrella del porno es, pese a lo que su título de manual de autoayuda indica, la autobiografía de la actriz Jenna Jameson, la más famosa de todos los tiempos en el llamado "cine para adultos".
La prosa de este libro no es de Faulkner, ya lo sabemos. Pero constituye una sorpresa (el tipo que la ha ayudado a escribirlo trabaja para New York Times y Rolling Stone: sabe lo que hace). Una sorpresa, primero, por la manera utilizada para contar unos años de vida escandalosa y difícil: mediante narración, entrevistas, fotografías, viñetas de cómic, consejos y transcripción de diálogos, con lo cual la lectura se vuelve muy amena; segundo, porque leerse la vida de cualquier estrella del cine porno supone subirse a una montaña rusa de emociones y peligros: hay asesinatos, drogas, violaciones, rodajes cutres o caóticos... Es, en definitiva, como si estuviéramos leyendo Boogie Nigths o Wonderland o Dentro de Garganta Profunda.
La infancia, adolescencia y juventud de la actriz supone un camino duro, con más espinas que rosas. Así, conocemos sus enfermedades, sus depresiones, sus caídas y recaídas en el alcohol y las drogas y los tranquilizantes, sus relaciones sexuales con macarras (tatuadores, vagos, actores y directores de porno) y estrellas (Marilyn Manson, Tommy Lee), sus desplantes a famosos (Wesley Snipes, Sylvester Stallone o Bruce Willis, quien la besa a quemaboca durante tres segundos), las violaciones a que la sometieron, su promiscuidad, su determinación de alcanzar el estrellato, el mamoneo de los actores y cantantes de rock, la sordidez del mundo del espectáculo, su bisexualidad, su descenso a los infiernos, sus tumbos de aquí para allá...
Es uno de esos libros que te dejan algo deprimido. Se cerciora uno de que entrar en el mundo del porno (a pesar del dinero y del éxito) es una opción directa a una especie de infierno donde, social, física y mentalmente, estás condenado para siempre.
Transcripción nocturna (La Opinión)
jueves, octubre 20, 2005
La furgoneta (La Opinión)
miércoles, octubre 19, 2005
Ciudad de vacaciones... tranquilas (La Opinión)
martes, octubre 18, 2005
Nancho Novo en Zamora (La Opinión)
lunes, octubre 17, 2005
Pitonisa de madrugada (La Opinión)
domingo, octubre 16, 2005
Recomendación: La tumba del león, de Jon Lee Anderson

La tumba del león. Partes de guerra desde Afganistán es un libro difícil de conseguir en España (su traducción fue publicada en Argentina por Emecé), salvo si uno acude a librerías de viejo. Este libro está en Madrid a unos tres euros.
La prensa como bazar (La Opinión)
Llaves (La Opinión)
viernes, octubre 14, 2005
Una excusa para divagar (La Opinión)
jueves, octubre 13, 2005
Jess y Berlanga (La Opinión)
miércoles, octubre 12, 2005
Recomendación: Una mujer infortunada, de Richard Brautigan

Estamos ante uno de los libros más extraños que uno haya leído. Pese a su aspecto de novela (no es novela, ni ensayo, ni una recopilación de cuentos) su autor nos cuenta, en sus propias palabras, una mapa cronológico de la caída libre y los avatares de un hombre: Brautigan viaja y mantiene encuentros con amigos y relaciones con mujeres y lo va anotando todo en una especie de diario. La mujer infortunada del título apenas aparece, pero su fantasma deambula por el corazón de libro: de ella sólo conoce el lector que era alguien que se ahorcó en una casa en la que termina viviendo, por alguna razón desconocida, el escritor.
Plátanos verdes (La Opinión)
martes, octubre 11, 2005
Top manta literario (La Opinión)
lunes, octubre 10, 2005
El beso del tiempo, de Braulio Llamero
-Tente firme y aguanta, Aldara, mi abuelo...,
empaparse de ella, de su imagen -joven y tersa- y de sus ojos tan vivos, antes de rendirse al largo combate que, sin armas ni ayes, durante noches y noches, llevaba librando contra ese fenómeno que llamamos la muerte...