Nos acodamos en la barra, que es demasiado alta, y en la que los bajitos deben de tenerlo crudo para que les vean los camareros. Pido una tónica y luego una caña y, como suele ocurrir en los establecimientos de la ciudad, lo acompañan con algo de picar. En este caso unas banderillas, y después unas gambas. A uno de los veladores está sentado un actor entrañable y clásico, Manuel Alexandre, bigote blanco y sonrisa de buena persona. Hay pequeños grupos alrededor de cada mesa. Me fijo en el puesto de tabaco, junto a la entrada, y en la placa que los asiduos al local le regalaron (exquisito gesto, por otra parte) al cerillero legendario. En la placa pone: “Aquí vendió tabaco y vio pasar la vida Alfonso, cerillero y anarquista. Sus amigos del Café Gijón”. Bebemos unos tragos y miramos alrededor. Suponemos, ya que había un recital, que en breve aparecerá algún grupo ruidoso de poetas y de mirones, y que pondrán un atrio o una mesa más alta, para que todos escuchen. Transcurre una media hora y no hay asomo de recital. Ni una sola voz se eleva por encima de las demás. Entonces me fijo en un par de mesas al fondo, en un rincón. Siete u ocho mujeres y algún hombre están sentados junto al poeta que me envió el correo electrónico. Caemos en la cuenta. Todo depende de cómo se anuncien los eventos. Y esto no tiene nada de evento: se trata de un grupo de amigos que se han juntado para que uno de ellos lea poemas. No es nada público, sólo un acto tan íntimo, tan en petit comité, que nos da apuro acercarnos hasta allí. De manera que seguimos a lo nuestro, codo en barra y bebida en mano.
"En lo que me concierne, no soy un escritor, soy alguien que escribe…" (Thomas Bernhard)
miércoles, noviembre 30, 2005
En el Café Gijón (La Opinión)
Nos acodamos en la barra, que es demasiado alta, y en la que los bajitos deben de tenerlo crudo para que les vean los camareros. Pido una tónica y luego una caña y, como suele ocurrir en los establecimientos de la ciudad, lo acompañan con algo de picar. En este caso unas banderillas, y después unas gambas. A uno de los veladores está sentado un actor entrañable y clásico, Manuel Alexandre, bigote blanco y sonrisa de buena persona. Hay pequeños grupos alrededor de cada mesa. Me fijo en el puesto de tabaco, junto a la entrada, y en la placa que los asiduos al local le regalaron (exquisito gesto, por otra parte) al cerillero legendario. En la placa pone: “Aquí vendió tabaco y vio pasar la vida Alfonso, cerillero y anarquista. Sus amigos del Café Gijón”. Bebemos unos tragos y miramos alrededor. Suponemos, ya que había un recital, que en breve aparecerá algún grupo ruidoso de poetas y de mirones, y que pondrán un atrio o una mesa más alta, para que todos escuchen. Transcurre una media hora y no hay asomo de recital. Ni una sola voz se eleva por encima de las demás. Entonces me fijo en un par de mesas al fondo, en un rincón. Siete u ocho mujeres y algún hombre están sentados junto al poeta que me envió el correo electrónico. Caemos en la cuenta. Todo depende de cómo se anuncien los eventos. Y esto no tiene nada de evento: se trata de un grupo de amigos que se han juntado para que uno de ellos lea poemas. No es nada público, sólo un acto tan íntimo, tan en petit comité, que nos da apuro acercarnos hasta allí. De manera que seguimos a lo nuestro, codo en barra y bebida en mano.
martes, noviembre 29, 2005
Recomendación: La trilogía de Nueva York
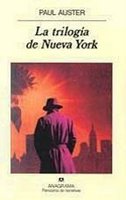
Paul Auster mezcla la confusión de identidades, las novelas de Chandler y Hammett, el homenaje a Cervantes y a Don Quijote, el clásico del cine negro Retorno al pasado, la locura, Walt Withman, su propia vida, los cuentos de Nathaniel Hawthorne, la búsqueda, la pérdida de uno mismo, la escritura como vida y la muerte y la disolución como viajes al final de un libro, y lo agita todo, añadiéndole esas gotas que configuran su literatura (personajes que se cruzan, metafísica y azar, vidas escritas a mano en misteriosos cuadernos rojos, tramas complejas como telas de araña, obsesiones e historias insólitas).
El resultado es su célebre La trilogía de Nueva York, formada por Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Una vuelta de tuerca al género de novela negra, del que se sirve para teorizar sobre la condición humana y abrir más interrogantes que cerrar respuestas.
Un género en auge (La Opinión)
Pero es la senda apuntada al principio (la denuncia) el ejemplo más claro de cuanto significan hoy los documentales. Michael Moore no lo inventó, pero sí podemos asegurar que a raíz de sus éxitos el género ha cobrado relevancia. ¿Y qué denuncian estos directores? Lo hemos ido adelantando en algunos artículos anteriores: temas espinosos como la venta de armas y los escándalos políticos (“Bowling for Columbine” y “Fahrenheit 9/11”, respectivamente), la pederastia y la pedofilia (“Capturing the Friedmans”), los nocivos efectos en el organismo de la comida basura en general y de McDonalds en particular (“Super Size Me”), el terrorismo etarra (“Trece entre mil”), la moralidad que condenó a la hoguera del descrédito a los responsables de una famosa película porno (“Dentro de Garganta Profunda”), o la situación actual de una África devorada por los monstruos de la globalización y el consumismo de los países ricos (“La pesadilla de Darwin”). Son sólo algunas de las propuestas más brillantes. El propio Moore prepara nuevos cartuchos para disparar con su cámara a la sociedad bienpensante: una segunda parte de “Fahrenheit” y un análisis de los chanchullos de la industria farmacéutica en “Sicko”. El problema de este género es doble: siempre cuenta con escasos seguidores, con una minoría a la que no le importa asistir a vertiginosos montajes que incluyen entrevistas, material de archivo, fotografías, imágenes de viejos telediarios, etcétera; y, además, con el lastre de su pobre distribución. Esta distribución, en España, es pobre porque el público suele dar la espalda a estos documentales. De modo que el seguidor incondicional del género debe arreglárselas como puede: recorriendo salas para minorías en Madrid y Barcelona; frecuentando videoclubs en los que no sólo alquilen lo más comercial, sino también lo raro e independiente; recorriendo la programación nocturna de los canales de televisión de pago; trasteando por la red a la búsqueda de las descargas. No es fácil. Otro problema añadido serían las cortapisas que ponen, a esos directores, las empresas y los magnates criticados en dichas imágenes: así ocurrió con “Super Size Me”, y sucederá el próximo año con “Sicko”, y con cualquiera que se atreva a denunciar a las empresas más poderosas del planeta (propietarias de refrescos, vehículos, marcas de tabaco).
lunes, noviembre 28, 2005
Estancado (La Opinión)
Otro sitio por el que no parece correr el tiempo es una especie de tienda grande, o supermercado diminuto, regentada por un chino imperturbable, con un rostro serio y seco que viene de la tradición de los actores superduros (Lee Marvin, Charles Bronson, John Wayne). Cuando la gente entra y sale, y le saluda, el tendero sólo suelta algo como “Grrrññ”. Si alguien le pregunta por un determinado artículo él ahorra movimientos y frases de una manera sorprendente: para hablar utiliza las palabras justas y lo dice en voz tan baja que los clientes tienen que repetir la pregunta, creyendo que no ha dicho esta boca es mía; si no es necesario hablar, entonces levanta un brazo y con el dedo índice señala despacio el producto, como los protagonistas de las películas de kung fu de mi infancia indicaban el rincón donde atizarse. Si entro por la mañana, pongamos un lunes o un miércoles o un sábado o un domingo, el chico está allí, taciturno y con expresión de rama de árbol. Si esos mismos días voy a mediodía también está. Igual sucede si voy a media tarde, o cuando se aproxima la medianoche. No sólo albergo la impresión de que la tienda jamás cierra, sino de que el chino es un clon, un robot, un cyborg o algo así. Nadie curra tanto como los orientales. Los tíos aguantan lo que les echen, horas y horas tras el mostrador. ¿Cuánto trabajará este hombre al día? ¿Tal vez quince, dieciséis horas? Multipliquen eso por siete días a la semana. Con razón no tiene ganas de hablar, y procura no salir de la economía de saliva y de acción. Aunque también las causas podrían ser distintas: alguna especie de concentración zen y cosas por el estilo. Lo curioso es que, cada vez que entro allí a comprar algo (y suelo ir a menudo, a buscar un paquete de azúcar, o una caja de bolsas de té, o galletas), el hombre no se ha movido. Y salgo creyendo que vivo instalado para siempre en el mismo día. Por fortuna mis variados planes diarios desmienten esto.
domingo, noviembre 27, 2005
Moonbloom (La Opinión)
No tropiezo con muchos libros que me decepcionen: me tengo por lector avisado, y casi toda la basura que se encarama a las listas de superventas, esas tramas de enigmas, aventuras, historia sagrada y tal, me la trae un poco al pairo. Para leer aventura acudo a la aventura, el peligro y la emoción que subyacen en las novelas de Alejandro Dumas, Joseph Conrad, Robert L. Stevenson. Y, en nuestra época y en nuestro país, las aventuras de Arturo Pérez Reverte y Albert Sánchez Piñol (al menos, de éste último, la que conozco: “La piel fría”). Lo demás me parece baratija. Así que, ya digo, es difícil que me equivoque. Sin embargo en los últimos meses me ha decepcionado el “Perro callejero” de Martin Amis. Y eso que su novela “Dinero” se me antoja fascinante. Tras la lectura de ese libro me he empapado con las críticas de los suplementos culturales acerca de esta obra, y en algunas se percibe ese poso de decepción. Que no se me malinterprete: la novela está bien escrita y en sus páginas corroboramos que Amis posee un oído finísimo para personajes al borde del abismo, y para el lenguaje ortopédico y cojo de las nuevas tecnologías (mensajes de móvil, correos electrónicos, chats), que rescata con eficacia. Pero quizá sea el abuso de temas y situaciones rocambolescas lo que despista: violencia, pornografía, periodismo amarillo, monarquía, escándalos, incesto, matones… Uno devora el libro, porque entretiene. Pero al cerrarlo le queda un regusto demasiado amargo, como después de un empacho de comida mejicana, tartas de chocolate y martinis. Los títulos que me han entusiasmado este mes: “Proyecto X”, de Jim Shepard, y “Retorno 201”, de Guillermo Arriaga, y “Manual de caza y pesca para chicas”, de Melissa Bank, y “Los girasoles ciegos”, de Alberto Méndez, y “La trilogía de Nueva York”, de Paul Auster, entre otros.
sábado, noviembre 26, 2005
En Florida Park (La Opinión)
Cinco años y medio atrás (fui con un par de amigos) hicimos unas quitadas de boina salvajes: no sabíamos si darle la tarjeta de invitación al fulano de la primera puerta, no sabíamos si era barra libre o si había que abonar las consumiciones, no sabíamos qué hacer ni cómo conducirnos en sociedad. Esta vez, pues repitió visita uno de esos amigos, íbamos avisados. Después de todos estos años el Florida Park ha cambiado, o yo no lo recordaba así: nos hacen pasar a un elegante salón con lámparas y alfombras de lujo y una barra para las bebidas. Avanzamos. La estancia desemboca en una especie de discoteca con bar y gradas, en las que han dispuesto mesas para los canapés y las cervezas, los refrescos y los vinos. Al fondo hay una pista y varias pantallas. Lo asociamos a Ramsés II, aquella discoteca de mi tierra a la que acudíamos en las fiestas del instituto.
viernes, noviembre 25, 2005
En cualquier otro lugar (La Opinión)
La imagen, insisto, es bochornosa. En cualquier otro lugar del mundo, si me apuran, ya estaría funcionando no sólo el museo de León Felipe, sino también el de Baltasar Lobo; en cualquier otro lugar del mundo estarían obteniendo beneficios, no únicamente económicos, hay otros beneficios necesarios para la ciudad: el prestigio, la oferta turística, la cultura; en cualquier otro lugar del mundo, además de funcionar dicho museo, sus responsables estarían pregonando por varios países que allí existe una colección imprescindible (evitemos la palabra “irrepetible”, tan mal usada en la publicidad actual, que ha abusado de ella hasta el hartazgo, logrando que pierda su sentido), un archivo de objetos que reflejan la vida y circunstancias del poeta, pues la mitad de una biografía consiste en esos objetos que acompañaron a un ser humano, en los cuales se pueden rastrear las huellas y las sombras de cuanto uno fue; en cualquier otro lugar del mundo la población habría salido a la calle a pedir cabezas, harta de retrasos, promesas vacuas, espectáculos deleznables y polémicas pecuniarias. Pero no lo olvidemos: estamos hablando de Zamora, esa ciudad bella y triste, sometida siempre al infortunio, la dejadez y la incompetencia. Incluso en un sitio como El Rastro cualquiera de esos objetos sería oro puro, una auténtica fortuna.
jueves, noviembre 24, 2005
Recomendación: Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez
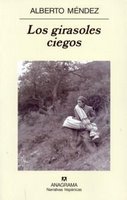
Alberto Méndez (Madrid, 1941 - 2004) se hizo famoso tras su muerte con este libro de relatos. Los girasoles ciegos ha supuesto una de las sorpresas del año (aunque fue publicado en 2004, ha sido en estos últimos meses cuando se han disparado las ventas y el fervor de los lectores).
Ha recibido el I Premio Setenil de Cuentos, el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Y, desde luego, su lectura no defrauda. Se trata de cuatro relatos, que transcurren respectivamente en 1939, 1940, 1941 y 1942, sobre la posguerra civil, sobre el fracaso de los vencidos y también de los vencedores. Cuatro historias con algunos personajes relacionados entre sí, que pintan el desolador y gris panorama tras la contienda: presos que mienten para posponer su fusilamiento, una pareja aislada en una cabaña y sometida al hambre y a una muerte segura, un maestro religioso con apetito sexual por la madre de uno de sus alumnos, hombres huidos, soldados, madres que buscan a sus hijos... Al final, cada uno de ellos, agarrotado por la derrota, se diluye en la nada, en suicidios y abandonos, en renuncias y fracasos.
A pesar de que algunos lectores estamos cansados del tema de la guerra y la posguerra, Méndez deja un testamento precioso, que se devora de un tirón.
Coldplay en directo (La Opinión)
Antes de entrar en el abarrotado Palacio de Deportes, vendidas hace tiempo todas las entradas, observo el despliegue de los alrededores: gente joven esperando para entrar o preguntando si uno tiene localidades para vender, chicas repartiendo publicidad, furgones de policía y ambulancias, numerosos camiones y autobuses de la banda. Nunca había visto tantas personas juntas en un martes laboral. Una vez dentro, así es el azar, encuentro a varios amigos de Zamora: algunos de los chicos del imprescindible Popanrol, de Los Herreros. A ambos lados del escenario hay sendas pantallas, en las que indican varias veces que está prohibido fumar. Como para contradecir esa prohibición todo el mundo se pone a fumar más. Pende por encima del auditorio una inmensa campana de humo. Empieza el concierto. No cabe un alfiler, al menos donde estoy yo, a la izquierda si se mira hacia el escenario. Apenas hay sitio para mover los pies y apesta a sobaco y a canuto, pero la música compensa estos padecimientos. Chris Martin, ataviado de negro, se dirige a nosotros entre canción y canción en un español que probablemente le haya enseñado Gwyneth Paltrow: “¿Todos contentos?”, “Muchísimas gracias”, “Ahora toca bailar”, “¡Joder, gracias!”, “Hasta pronto”... Lo cierto es que en muy pocas ocasiones he visto a un público tan entregado, aplaudiendo, brincando, palmeando, cantando las letras de las canciones. En suma, ofrecen un directo brutal, lleno de nervio, de sorpresas, con una pantalla que enseña algunos planos del grupo e imágenes variadas de letras, animales o personas.
miércoles, noviembre 23, 2005
Recital en el Club (La Opinión)
La otra tarde me acerqué: programaban en Amargord un recital de poesía de Javier Lostalé. Perdonarán mi ignorancia, pero antes de ir no sabía quién era. Así que hice los deberes oportunos: Lostalé ha publicado varios libros de poesía y obtenido varios premios, y es una de las voces de Radio Nacional. Para entrar en materia voy a permitirme copiar, aquí, un fragmento de uno de sus poemas en prosa: “Todos vivimos en la frontera, a un paso de la felicidad y a otro del abandono y el desamparo. Somos unos refugiados sin territorio que estamos pendientes de que alguien nos nombre para sentirnos habitantes de algún lugar. Nos vestimos cada día sin saber cuántos grados de soledad seremos capaces de alcanzar, o si, por el contrario, nos sucederán tantas cosas que hasta nuestra chaqueta se sentirá extraña. Y al arribar la noche no sabremos dónde estamos, cuánto nos queda para llegar a la maravilla o al precipicio”. Entré cuando el recital ya había empezado. He aprendido, en la ciudad madrileña, a no ser puntual en los eventos, pues suelen comenzar media hora tarde. Pedí en la barra un botellín de cerveza y me puse a escuchar. La dicción de Lostalé es espléndida. Se nota que está cultivada en los micros y en los recitales. La pena es que yo estaba tan cansado de trasnochar y de dormir tan poco durante el fin de semana que a veces no conseguía escuchar, ni siquiera entretenerme en algún pensamiento: algunas palabras me atravesaban sin que las pudiese atrapar. Demasiado sueño es mal compañero de la poesía. Al menos para oírla. Cuando terminó el acto algunas personas hicieron preguntas, pero unos minutos después me marché: se me hacía tarde para ir a un recado.
martes, noviembre 22, 2005
Cuento en dos idiomas
-Encontrarte en la red en castellano
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlectura.pdf

-Encontrarte en la red en euskera http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlecturaeusk.pdf

Dylan y Scorsese (La Opinión)
La primera virtud de “No Direction Home” es que, gracias a sus doscientos minutos, que se le hacen cortos a uno, conocemos qué se oculta bajo ese individuo hosco, rebelde y revolucionario que tomó de Dylan Thomas su nombre. Los oídos agradecen escuchar, otra vez, y grabados de legendarias actuaciones en directo, temas como “Mr. Tambourine Man”, “Subterranean Homesick Blues”, “Blowin’ in the Wind” y, en especial, esa versión de “Like a Rolling Stone” en la que un pendejo del público le grita “¡Judas!” y Dylan, guitarra en ristre y con su flema de tío que se la sopla todo, replica “I don’t believe you” (“No te creo”) y “You’re a liar” (“Eres un mentiroso”), y luego ataca los primeros acordes de la canción. Para quitarse el sombrero. Los oídos lo agradecen, decía, porque a uno le sangran de oír tanta basura sonando por los altavoces de tantos pubs de madrugada. Puede que no te guste la voz de Dylan, o las múltiples versiones de cada uno de sus temas, pero nadie puede negar su condición de poeta callejero. Claro que, no le vayas a un gorila de puerta de discoteca diciéndole “¿Cuántos mares tiene que surcar la paloma blanca / antes de que descanse en la arena? / Sí, ¿y cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón / antes de que sean prohibidas para siempre?”; lo más probable es que no lo entienda, te mire perplejo como Homer Simpson cuando se le escapa algo, parpadee y se rasque el cogote.
lunes, noviembre 21, 2005
Recomendación: Tim Burton por Tim Burton, de Mark Salisbury

Tim Burton por Tim Burton supone un imprescindible acercamiento a las criaturas y el universo del director de Ed Wood. Consiste en una serie de entrevistas a través de las cuales Burton repasa su carrera, desde sus comienzos como dibujante en Walt Disney hasta el estreno de Sleepy Hollow.
Los textos se acompañan de fotografías, dibujos y bocetos del propio director. Además de relatarnos sus impresiones sobre las películas que ha rodado, los proyectos que se frustraron o las obras que considera fallidas, nos desvela de dónde proviene su imaginario y qué clase de filmes, actores y títulos le gustaban (los bichejos de Ray Harryhausen, Halloween, el Frankenstein de James Whale, Vincent Price, Peter Cushing, Cristopher Lee, la Navidad, Jasón y los argonautas, Edgar Allan Poe...)
Reparaciones y estropicios (La Opinión)
Al día siguiente, cuando pulsaron el timbre del portal, el teléfono se descolgó a lo bestia. Se tiró al vacío él solo, igual que un suicida tras pasearse por una cornisa antes de despedirse de la vida. Fui a mirarlo, porque me había dado un susto de muerte. Resulta que el último fulano había resuelto lo del timbre (ahora sonaba), pero dejando el aparato flojo. Las clavijas que ajustaban el aparato a la pared tenían el aspecto de haber sido vapuleadas. De tal modo que, cuando tocaban abajo, arriba el teléfono daba una sacudida y se descolgaba con violencia. Esto suponía un engorro: primero, porque era necesario andar devolviendo el aparato a su sitio; y, segundo, porque no ganaba uno para sustos. Días después, por fin, apareció otro fulano; no era el mismo de la última vez. Sacó el destornillador, estudió el percal, dijo que alucinaba con la chapuza de los anteriores. Y, he olvidado apuntarlo, cada vez que uno nuevo llega para reparar lo que el anterior estropeó (y no me refiero sólo al portero automático, sino también a otros cachivaches domésticos), dice cuatro frases y una de ellas incluye poner a parir al último que le metió mano al aparato. Sueltan: “Yo alucino, esto es la hostia” y “¿Pero cómo han dejado esto así?” y “Madre de Dios: la que han preparado aquí”, etcétera. Acaso no saben, o sí, que al irse habrán dañado otro cable y su sucesor vendrá a hacer las reparaciones oportunas y pronunciará las mismas frases. Pues bien, he aquí lo que ocurrió: cambiaron las clavijas y ajustaron las nuevas a la pared. El teléfono quedaba pegado como una lapa. Pero dejó de funcionar, claro. Dejó de sonar. Elemental. Lo sabes cuando, esperando la llegada de algún amigo, le toca tirar de móvil: “Oye, ¿estás en casa? ¿Por qué no me abres?” Y uno se disculpa. “Pulsa de nuevo el timbre. Pero me huelo que ya no funciona”. Así que aguardo a que el próximo solucione lo del timbre (y, supongo, averíe la sujeción del mismo a la pared).
domingo, noviembre 20, 2005
Distribución (La Opinión)
Cuando entro en esa librería, pues, me dedico a escudriñar las novedades, repartiendo mis ojos y mis emociones entre la hilera de títulos y portadas. Y aquí empieza el problema. Uno ve las novedades literarias en las páginas web de las grandes superficies y las grandes cadenas. Les ponen el precio, el día que cada libro salió a la venta, etcétera. Entonces se dirige uno a la librería que le quede más a mano: mejor comprar un libro en un sitio acogedor, casero y cálido que en un almacén con cajeras y guardias. El título que busca no está. Pero es que, aparte de no estar ese título, no hay ninguna novedad. Llegan tarde. Supongo que la culpa es de los distribuidores, que despachan sus pedidos primero a los grandes, y luego se dedican (cuando los grandes están satisfechos) a suministrar a los pequeños. Ese es uno de los grandes problemas. Si uno comprueba en la red que tal o cual libro ya están a la venta y quiere, pongamos por caso, comprar un ejemplar para regalo, y acude al local de su barrio y no lo tienen… Quizá termine yéndose a las grandes superficies a buscarlo, aunque le pese. Pero conseguirá lo que buscaba: tener el libro cuanto antes, listo para el día en que se lo va a obsequiar a alguien.
Taberna griega (La Opinión)
Atendía el negocio y cocinaba el propio dueño. Cuando uno ve comedias del estilo de “Mi gran boda griega”, y se ríe con los cachondos familiares de la protagonista, cree que están exagerando. Pero no. Estos tópicos tienden luego a cumplirse en la vida real. El hombre tenía una tripa descomunal, papada, cabellos grises, bigotazo y mejillas y mentón sin afeitar, con una barba de tres o cuatro días. Y no paraba de reírse. Y no le entendíamos ni jota. Igual que cuando Indiana Jones se mete en algún garito de un país remoto y le sirve un tipo que no deja de echarse carcajadas de amabilidad. Sin embargo, prefiero que me atienda un individuo sonriente al que no comprendo que un individuo con cara de palo al que comprendo todas las palabras. Aquel tío tenía ese aspecto de los señores obesos que no paran de bailar en las bodas con un puro en la boca, en plan Zorba. Nunca había entrado en un griego, así que abrí la carta y señalé los platos que me parecieron, basándome en una norma sencilla: escoger los combinados con más mezcla de sustancias, alimentos y especias. El dueño, de vez en cuando, me decía algunas frases en su idioma risueño y simpático, aunque yo sólo entendía: “Jajaja, griastrafa oosakireferg strujan, jajaja”. A estas alturas habrán adivinado que no soy el hacha de los idiomas, ni me parezco a Tintín ni a James Bond, capaces de salir impunes de cualquier fregado idiomático. Minutos después el griego llegó con algunos platos preparados por él. Uno de los pedidos era ensalada de la casa y, al no verla, dije: “Ejem, perdone… También pedimos ensalada. Esta de aquí”. Zorba señaló uno de los platos, y dentro había un conglomerado que identifiqué como fritanga de torreznos y especias. Él dijo: “Jajaja, griastrafa jroja, eso ensolada, ensolada, jajaja”. Bien, majete, me dije a mí mismo, has vuelto a hacer lo de tu famosa quitada de boina. Sonreí y me disculpé: “Jeje, es que nunca había visto ninguna ensalada de estas y tal”. Pero, aún riéndose, adiviné que su mirada expresaba: “Anda queeee… ya te vale. Marco Polo”. Cada vez que hablaba, yo respondía: “Sí, sí, buenísimo. Muy rico”.
viernes, noviembre 18, 2005
Desde Nueva York (La Opinión)
Pasaría algún tiempo desde entonces, y el siguiente encuentro fue en un par de actos del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, donde él ejercía con habilidad de Coordinador de Literatura. Después perdí su pista: sólo supe que se había despedido del Instituto. Otro escritor de Burgos, Oscar Esquivias, a quien conocí en uno de esos actos, me contó hace unos meses por correo electrónico que Julio Valdeón había emigrado a Nueva York, y en aquella ciudad colonizada de noctámbulos escribía una novela y e iba contando sus aventuras (y desventuras, y anhelos, y desvelos, y pensamientos) en un blog o bitácora. Así que leí las primeras entradas de aquel diario en la red y volvimos a ponernos en contacto.
jueves, noviembre 17, 2005
No todos son iguales, no (La Opinión)
Si algo me agradó de este hombre fue el amor que siente por Cantabria, por todo cuanto huela a Cantabria, y su ataque a lo que la mayoría de los políticos cree que es el oficio: una mezcla de boato, suficiencia y superioridad. Dijo, con otras palabras, que lo que importa en una persona que trabaja en la política es hacer llegar su mensaje al pueblo, entenderse con la gente, resolver los problemas de su tierra, batirse el cobre cada día. Y lo que sobra es el resto de la farsa a la que se han acostumbrado: lo de darse empaque, hinchar la cola como un pavo, abusar de guardaespaldas y de coches oficiales y de lujos. La otra noche supimos que es un individuo que sabe (pues le tocó una infancia pobre y olorosa a posguerra) que hoy puedes estar arriba y mañana abajo; que hoy te abrazas con los grandes y mañana tocas tierra con los pequeños. Es, en ese sentido, alguien que no ha levantado los pies del suelo. Puede que su postura y sus modales abiertos y llanos asusten en los fastos oficiales y en las cenas monárquicas, pero es la clase de fulano con la que el pueblo, la gente de la calle, el ciudadano de a pie como usted y como yo, se siente identificado. En lugar de ir por ahí hablando de las virtudes de su partido, pecado propio de numerosos políticos, o aprovechándose de su cargo para darse atracones en los restaurantes y gozar del respaldo de una cuadrilla de esbirros y lamecogotes, va en solitario y en taxi ensalzando su tierra, vendiéndosela a todo el mundo, luchando por ella. Fíjense en la diferencia.
miércoles, noviembre 16, 2005
Miau (La Opinión)
Semanas atrás, unos metros antes de llegar al portal de casa, un felino blanco y negro paseaba flemático por la calle. Iba despreocupado. Dos o tres días después entré en una copistería. Mientras esperaba a que me atendieran hice lo que suele hacerse en esos casos: escudriñar, por aburrimiento, el tablón de anuncios, donde se ensamblan mensajes en botellas rotas, alquileres de pisos, demandas y ofertas de trabajo y cosas así. Entonces descubrí uno de esos carteles de mascotas desaparecidas. La foto mostraba a una gataza blanca y negra. Dejaban un número de teléfono, y lo apunté en mi móvil. Le asigné de nombre el título del cartel: “Gata perdida”. A su dueña se le había extraviado en el barrio. Y el animal que yo había visto era igual. Se había perdido hacía, más o menos, un mes; con lo cual todo concuerda, me dije: en un mes un gato casero huido, si sobrevive, se vuelve cachazudo y callejero. Pero no volví a encontrármelo y es una pena. Les hubiera dado una alegría: a la gata y a la chica.
martes, noviembre 15, 2005
Recomendación: Manual de caza y pesca para chicas, de Melissa Bank

Melissa Bank, para quien no haya leído anteriormente sus relatos, supone un agradable descubrimiento. Su Manual de caza y pesca para chicas, pese a como su título indica, no es un libro de autoayuda, sino una parodia de tales guías para enganchar pareja.
Pues a mí me gusta (La Opinión)
Pero, si por algo me convence la propuesta, es porque el canal tiene toda la pinta de haber sido diseñado por gente de mi generación, es decir, la que ronda los treinta años de edad. Y confieso que esa es mi debilidad y que, quizá, a espectadores de sesenta años o más no les guste ni satisfaga sus expectativas. Si lo pensamos bien, reúne todo aquello que atrae a la mayoría de quienes tienen entre veinticinco y treinta y cinco años. En primer lugar, las series de dibujos animados que echábamos de menos desde hace tiempo, esos capítulos con los que crecimos y que han permanecido en nuestra memoria desde entonces: “La pantera rosa” y “Comando G” (y es de suponer que, dentro de unos meses, irán programando otros clásicos del dibujo animado, tales como los primeros episodios de “Spiderman”, y “Ulises 31”, “Mazinger Z”, “Don Quijote” o “Érase una vez el hombre”). A esta programación de dibujos se añaden otras dos series modernas: “Ghost in the shell” y la mordaz “South Park”. En segundo lugar, la reposición de algunas series de los 80 y de los 90 con personajes reales, que entusiasmaron a los de mi generación: “Treinta y tantos”, “Friends”, “Buffy cazavampiros”, “Twin Peaks” y “Melrose Place” (aunque, personalmente, ésta última siempre fui incapaz de soportarla, y me temo que seguiré en mis trece). De “Los Roper” no puedo opinar, pues no recuerdo haberla visto nunca. A esto se añaden otras series prometedoras: “Anatomía de Grey”, “Tan muertos como yo” y “Médium”, con la estupenda actriz Patricia Arquette. Y, también, programas variados, muy enfocados hacia la gente joven. Pero no olvidemos que hay títulos que, a priori, echan para atrás: por ejemplo, eso de “Alerta Cobra” suena a bodrio de tiroteos y mamporreros casposos.
lunes, noviembre 14, 2005
El servicio (La Opinión)
Estamos en una tasca extremeña, típica, del barrio de La Latina. Entre otras delicias, pueden tomarse unas tapas de parrillada de matanza, un plato exquisito que incluye torreznos, chorizo, costillas, etcétera. El problema está en la mujer de detrás de la barra, una elementa joven, hosca y con el careto de Edward G. Robinson, pero usa prendedores blancos en el pelo. Uno de los amigos que entra conmigo en el bar pide, nada más llegar a la barra y en plan simpático, algo de sangría. Intenta un juego de palabras, de esos que se hacen cuando es domingo a las dos o tres de la tarde y hace buen tiempo. Pero la mujer le responde de muy malas maneras, y añade: “De graciosos estamos todos muy buenos”. Así que pide otra de las personas, por si el problema estuviera en quien pidió antes y no en la camarera. Y lo mismo: es una mujer que, tal vez, lleva horas sirviendo platos de patatas bravas y tirando cañas, y está hasta el gorro. De modo que lo pagamos nosotros. Entonces vemos al camarero, quien, no sabemos por qué, tiene toda la pinta de ser su marido: mucho más mayor que ella, con los cabellos grises y una camiseta sin mangas y los brazos y los hombros al aire, como si en vez de ser hostelero fuera estibador o gimnasta, y las facciones propias de quien está acostumbrado a limpiarse las uñas con una navaja suiza oxidada, y un cuerpo enteco. Luego le preguntamos a la mujer, dado el número de raciones y cañas y vasos de sangría que hemos pedido, si hay mesas libres al fondo de la tasca. Y dice que sí, las hay, pero no para nosotros. Al parecer, el motivo es que no hemos pedido lo que debe pedirse para sentarse en aquellas mesas, a saber: primer plato, segundo plato y postre. No repara en que tenemos en las manos la parrillada de matanza, la ración de torta del casar y demás viandas. Amén de las nueve o diez cañas. Eché en falta, entonces, a otro de mis amigos: uno que, en cuanto se topa con camareros bordes o patosos o malos, les pone las pilas. En eso es un maestro, nadie se le sube a la chepa.
domingo, noviembre 13, 2005
Boina metafórica (La Opinión)
Pero, volviendo a la boina: jamás me la quitaré cuando vea famosos. Casi todas las celebridades que diviso en la calle están relacionadas con el cine; suelen ser actores. Después veo a escritores, aunque menos. Y, en tercer lugar, a gente que aparece en la televisión, que apenas me interesa. Cada vez que me cruzo con un actor o una actriz, o se me sientan detrás en el cine, me emociono (gana más puntos en el termómetro de mis emociones si es actriz). Después cojo el móvil y escribo un mensaje a algún amigo. No me hago a la idea de estar en la cola de la caja para pagar un libro y que, en la hilera de al lado, esté uno de los fulanos más célebres del momento. O que casi me choque con alguien al doblar una esquina y entonces, al fijarme, repare en que el rostro me es familiar, y advierta que es una actriz. Sin embargo, pese a que uno rehúse quitarse la boina y siga alucinando en cada uno de esos encuentros, conozco personas que viven en esta ciudad desde hace años y también se alteran cuando tropiezan con famosos. Creo que es porque tendemos a idealizar a las celebridades y, cuando las vemos en una tienda, paseando por la calle o tomándose unas tapas en una tasca, nos cuesta admitir que sean personas como nosotros, de carne y hueso, con apetitos y costumbres y necesidades. Estamos hechos, gracias a la cultura audiovisual, a verlas en un pedestal, dentro de las pantallas, en las fotografías de los periódicos, en los reportajes de cotilleo, y supone una sacudida verlas a nuestro lado, en la tierra.
sábado, noviembre 12, 2005
A ciegas (La Opinión)
Un día y medio sin lentillas y sin gafas. Podría decir: ciego total; pero no es así. Quienes padecemos lacras visuales contamos siempre con un consuelo: encontrar a otro que vea peor. Así que se lo cuentas a alguien: tengo en ambos ojos X dioptrías; lo veo crudo. Pero siempre hay otra persona que responde: eso no es nada, yo tengo en cada ojo X dioptrías elevadas al cuadrado. Una vez, hace años, conocí a un tipo de Zamora que me dijo en un bar: “Chico, yo sí que estoy ciego, y por esa razón me libré de la mili: veo menos que un muerto bocabajo”. Una sentencia que jamás olvidaré. Mal de muchos, consuelo de tontos. Sin poder ponerme las lentes de contacto, y con un cristal roto, he estado, pues, indefenso. Al salir a la calle me sentía como si estuviera dentro de una película de fantasmas: ya saben, cuando el protagonista empieza a ver gente muerta, pero al principio intuye figuras borrosas, sin definir. Me topé con una persona y la reconocí por la voz. Reconocer a los humanos por la voz fue lo que hizo mi perro Trinitario en sus últimos años de gloria por el mundo: estaba cegato perdido, así que se guiaba por el olfato y el oído y en la calle me reconocía sólo si lo llamaba. Pero nosotros nos las apañamos peor que los animales. Antes de poner un pie en el exterior comencé (soy muy fantasioso) a imaginarme toda una serie de desventuras copiadas de la serie de dibujos animados Mister Magoo. También pude imaginarme en la piel chiquita de Rompetechos, pero los errores de éste último consistían, más bien, en charlar con los maniquíes, con los percheros de pie y con las farolas, creyendo que eran señoras, tenderos y guardias urbanos. Yo imaginé una serie de traspiés, caídas, pasos en falso y tropezones dignos de la comedia absurda. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está Madrid: repleta de zanjas, vallas, agujeros y trincheras.
viernes, noviembre 11, 2005
Recomendación: Retorno 201, de Guillermo Arriaga

El mundo literario de Guillermo Arriaga es desgarrador, sórdido, violento, áspero. Sabe al mismo tiempo y a hiel y a flores. Nos hace un nudo en la garganta y, a la vez, recibimos un beso dulce en los labios. Él fue el tipo corajudo que escribió los guiones de Amores perros y 21 gramos, y las (aún por estrenar) Los tres entierros de Melquíades Estrada y Babel.
Consumo y residuos (La Opinión)
Nuestra sociedad genera cada día más montañas de desperdicios. Esto proviene de nuestra fiebre consumista. Todos, en mayor o menor medida, contamos con esa flaqueza: la del consumidor que entra al supermercado, o a un almacén, o a cualquier otro comercio grande, a comprar un artículo, y sale con varias bolsas y la espalda rota de cargar, y la cartera temblando. Puede que no esté en lo cierto, pero me huelo que esa locura por consumir sin tregua sólo se da en los hipermercados y grandes superficies. No es raro meterse en una zapatería (me refiero a ciudades más pequeñas, más discretas), en una tienda de ultramarinos, en una papelería, y oírle comentar al vendedor aquello de: “Mal está la cosa: no vendemos nada”. Hemos alcanzado un punto en el que creemos que la calidad sólo está allí donde hay más abundancia, más oferta. Supongo que saben a lo que me refiero: si un comprador tiene que salir a por una lata de anchoas para prepararse una pizza en casa, y va a la pequeña tienda de la esquina, en su barrio, saldrá con la lata y, si acaso, algún otro artículo. Si entra, por el contrario, a buscar esa lata en un supermercado, los ojos se le vuelven locos con las ofertas, las cantidades industriales, el jaleo de gente comprando y comprando a lo bestia. Además, tendemos a pensar: “Bien, ya que me toca soportar una cola de quince minutos antes de llegar a la caja, voy a comprar más cosas”. Yo mismo he pecado en esto. En la tienda coges lo imprescindible. Del supermercado te llevas todo lo que puedes. Y no sólo ocurre con los alimentos. Entra un fulano a elegir un jersey porque se acercan los meses de invierno y sale vestido al completo, con todo el ajuar: zapatos, pantalones, bufanda, calcetines, e incluso guantes aunque nunca los use.
jueves, noviembre 10, 2005
Gafas (La Opinión)
Mis gafas han sobrevivido a todo: caídas, rozaduras, golpes, manipulación manual. Hace años que no me atrevo a salir con ellas a la calle, ni siquiera para ir a buscar el periódico al quiosco de la esquina: la pintura negra de la montura metálica se ha ido descascarillando por el uso, de modo que luce algunos tramos oscuros y otros dorados; el recubrimiento de plástico de una de las patillas también me abandonó meses atrás, harto de que lo mordiera; los cristales ya era imposible mantenerlos limpios, ni siquiera sometiéndolos a una dieta de jabón de manos y agua fría; esos cristales estaban rayados y envejecidos. La última vez que en la óptica me examinaron de la vista, el encargado aconsejó que siguiera usando la antigua graduación de los cristales en casa, para hacer trabajar un poco a los ojos, y que saliese a la calle con lentillas. Por eso dichos cristales acumulaban años. Se me han caído cientos de veces al suelo y nunca les ocurrió nada. Pero la otra mañana se cayeron y un cristal se partió. En cuanto al modelo, la montura, lleva encima de mi nariz y alrededor de mis ojos desde que yo tenía, por lo menos, quince o dieciséis años. Han cumplido con creces su misión, su cometido. Lo cierto es que algunas personas tenemos la manía de sacar a nuestros objetos todo el jugo posible, hasta que dicen: se acabó. En los últimos tiempos no me daba apuro ponérmelas por ahí porque estuvieran gastadas y hechas cisco, sino porque el modelo es de los años ochenta. Está tan pasado de moda que me alegro de que se hayan roto, y así no tengo excusa para no comprarme otras. En aquellos tiempos las gafas de montura fina para jóvenes y adolescentes eran más grandes de lo que se usan ahora, más redondas, más ochenteras. En una palabra: horribles.
miércoles, noviembre 09, 2005
Vender lo nuestro (La Opinión)
Según mi experiencia, cuando a uno le preguntan por su lugar de origen y responde que es de Zamora, pasa lo mismo que con Teruel. Si nos hablan de Teruel, todos tenemos en la manga dos clases de respuesta: “Ah, sí, Teruel, la de los amantes…” y “¿Teruel? ¿Pero Teruel existe?” Y que no se ofendan quienes en esa tierra nacieron: esto significa que los chistes siempre van por delante de las ciudades y que algunas ciudades tendrán que luchar toda la vida para hacerse un hueco en el país, ese es su sino. Con Zamora sucede tres cuartos de lo mismo (al menos, repito, según mi experiencia). Si en una conversación alguien pregunta de dónde eres, y lo dices, suelen comentar dos cosas: “Zamora… Zamora no se ganó en una hora” y “Sí, hombre, Zamora, sí, sí… La del Jueves Santo, la de la procesión de los borrachos, ¿no?” Como en el caso de Teruel, esto es triste, pero cierto. No entran en esta categoría, por supuesto, quienes tienen la costumbre de viajar, de hacer turismo, de ir de ciudad en ciudad empapándose de sus tradiciones, de su gastronomía, de su oferta. Esos no: al contrario, probablemente sepan más de nuestra provincia que nosotros mismos. También cuando uno conversa con gente de fuera sale a flote otra evidencia: conocen más las riquezas y virtudes de Sanabria o de Benavente, o incluso de pequeños pueblos, que las ofrecidas en la propia ciudad. La otra tarde conversábamos en un café con una sevillana. Cuando nos preguntó de dónde éramos, dijimos el nombre de la ciudad, y su respuesta (que ya temía) fue: “Ah, sí, sí… La procesión de los borrachos, el Jueves Santo” (lo dijo comiéndose la mitad de las letras, claro).
martes, noviembre 08, 2005
Recomendación: Esto parece el paraíso, de John Cheever

Emecé prosigue su labor de recuperación de la obra de John Cheever, uno de los más grandes escritores norteamericanos. Para el próximo año publicarán, en un único volumen, todos los cuentos de Cheever, de los que tuvimos un adelanto con su antología La geometría del amor.
Esto parece el paraíso es una novela corta, pero profunda. La última que escribió el maestro. En ella, un hombre viejo se obstina en dos luchas diferentes, que le rejuvenecen: el amor de una mujer más joven que él y la batalla por una laguna contaminada por mafiosos de medio pelo. Aunque, personalmente, prefiero los cuentos de Cheever antes que sus novelas, Esto parece el paraíso no decepciona. Sólo las primeras líneas sobrecogen al lector con un estremecimiento de placer: "Ésta es una historia para leer en la cama, en una casa antigua, una noche de lluvia".
Oasis (La Opinión)
En la prensa no se ponen de acuerdo: hay quien dice que asistieron unas ocho mil personas, y hay quien asegura que había más de diez mil espectadores. Lo único que tengo claro es que no llenaron el Palacio. El sábado por la tarde aún se podían comprar entradas en la página web oficial de la banda. Los teloneros fueron los componentes de The Coral, pero no fui a escucharlos, llegué unos minutos antes de que Oasis apareciese. Si uno se traga completo el trámite propio de un directo acaba molido: la espera antes de que abran las puertas, la cola kilométrica, el grupo que actúa de telonero, etcétera. Por allí, entre la muchedumbre, había unos cuantos fans ingleses, tipos de más de treinta años con talla de coloso, dueños de cogotes amplísimos, de esos capaces de beber y beber cerveza hasta que se acaban todos los barriles del chiringuito. Sus paisanos debían aparecer sobre el escenario a las diez de la noche. Uno nunca espera que los famosos sean puntuales, pero Oasis lo fue: a las diez en punto salían a tocar, precedidos por las notas instrumentales de esa canción suya que sale en “Snatch”. Lo que uno olvidó es que la puntualidad británica suele ser infalible. Liam Gallagher iba ataviado con una elegante chaqueta entallada, y unas gafas de sol que no le vimos quitarse en todo el espectáculo. Lo que sucede con este cantante es curioso: se le idolatra por su voz y su manera de cantar, y se le odia por sus declaraciones y su fama de paleto inglés. En aquellos temas en los que cantaba su hermano Noel Gallagher, el solista abandonaba el escenario y los aplausos eran más feroces: no porque se fuera, sino porque Noel es más apreciado o al menos esa es la impresión que el público dio. También influye el hecho de que Liam se mueve por el escenario con andares algo chulescos, como si nos perdonara la vida. A mí me gustó, sin embargo, esa actitud entre provocadora y refinada. Algo tendrá este tipo, porque se ligó a Patsy Kensit.
lunes, noviembre 07, 2005
Vientos de agua (La Opinión)
Al hijo que se establece en nuestro país y busca trabajo lo interpreta el siempre eficaz Eduardo Blanco. Lo recordarán por sus papeles de amigo y consejero de Ricardo Darín en “El mismo amor, la misma lluvia”, “El hijo de la novia” y “Luna de Avellaneda”. Es ese tipo alto y divertido que sabe pasar de la comedia al drama en un segundo, con tan sólo un par de visajes del rostro. Sus interpretaciones, al menos las que uno ha visto, están repletas de optimismo. Él y Darín, otro gran actor, suelen tener bastante química en la pantalla. La secuencia que observé tenía de protagonista a Eduardo Blanco. En el cine y en la televisión, no descubro nada nuevo, el equipo puede estar horas y horas inmerso en la resolución de un par de planos. Pasé varias veces por la calle: primero, en torno a las siete y pico, a hacer un recado; después, al regresar unos minutos más tarde; cerca de las ocho me fui al cine y los técnicos seguían allí; al volver, alrededor de las diez y media de la noche, continuaban en el mismo sitio. Cuando en Zamora rodaron, en los ochenta, “Los paraísos perdidos”, aprendí lo largos y tediosos que son los rodajes. Fui a ver a Alfredo Landa y a Charo López haciendo una escena en la esquina de La Farola y terminé aburrido de ver las repeticiones. Por eso, ahora, me conformo con ver dos veces el rodaje de la escena, y luego me voy.