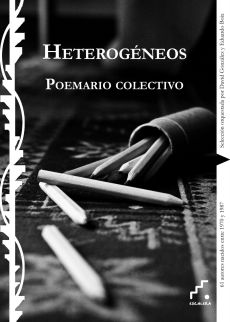Cuando, después de las primeras explosiones y fuegos artificiales, apareció Mick Jagger al borde del escenario, y lo tuve ahí, a unos pocos metros, me costó creer lo que estaba viendo. Mick Jagger en persona. Rock puro. Una leyenda viviente. Un mito. Un icono. Un dios diabólico. ¿Y qué decir de la banda? Los viejos temas de los sesenta y setenta con la calidad de equipos del nuevo siglo. Una maravilla. The Rolling Stones han estado tocando juntos y grabando discos durante décadas y la noche del jueves volvieron a demostrar en Madrid por qué son los mejores. No me lo esperaba, pero ofrecieron varios de sus más grandes clásicos, algunos de los cuales creí que no iban a tocar (soy pesimista): “Start Me Up” de apertura, “Monkey Man”, “Let’s Spend The Night Together”, “You Can’t Always Get What You Want”, “Honky Tonk Woman”, “Brown Sugar”, “Jumpin Jack Flash”, “It’s Only Rock and Roll”, “Satisfaction”, “Paint It Black” y, sí, en efecto, “Simpathy For The Devil”, una canción imprescindible cuya letra hace años aprendí de memoria y de la cual conservo aún unas cuantas estrofas. Una bomba. Allí estaban: Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts, acompañados de trompetistas, saxofonistas, coristas y demás músicos que estuvieron a la altura, en especial una cantante negra que parece haber heredado la poderosa voz de Aretha Franklin, y que nos dejó mudos. Los Stones nos enseñaron que el rock no es sinónimo de juventud. Estos tipos le dan vueltas a cualquiera. A su edad.
Si Jagger es un profesional, que suelta frases en español para pedir perdón al público por haber tardado tantos años en regresar, y por la faena que nos hicieron el año pasado, si es capaz de correr, bailar sin descanso, saltar de un lado a otro, agacharse, tontear con la corista negra en plan sexual, hacer reverencias y decirle al público que es maravilloso y se lo está pasando muy bien, otro cantar es Keith Richards. Cuando sale al escenario, a uno le da la impresión de que Richards no se quedó en la caída del cocotero, como han dicho en la prensa, sino que se quedó mucho más atrás, quizá en los setenta. Cuando toca la guitarra, parece que no está. Que está ausente. Pero toca de maravilla. Cantó dos temas y, en una de las ocasiones, al intentar arrodillarse ante Ron Wood, casi se cae de culo. A pesar de su lamentable aspecto físico (un rostro de muñeco guiñol, una barriga cervecera y movimientos pausados y medidos, como si estuviera a punto de desmayarse), es un hacha con la guitarra. Y no canta mal, como demuestra en el disco “Talk Is Cheap”. Creo que Richards ha asumido su personaje de tipo pasado de rosca y al que todo parece importarle un bledo. Controla más de lo que creemos. Ron Wood está más entero, más despierto, delgadísimo, pero se le ha puesto cara de yonqui. Watts aún conserva la presencia de un caballero maduro. Pero eso es en lo físico. Insisto en que, musicalmente, continúan siendo los más grandes. En una de las carreras de Jagger, atravesando el estadio por la pasarela central, pensé: “Si yo hago eso, me tendrían que ingresar”. Con sesenta tacos. Un monstruo. Toda una lección de profesionalidad y de talento. Una voz única.
Una de las sorpresas llegó cuando desplazaron una plataforma, con toda la banda dentro (salvo coristas y otros músicos), hasta el otro lado del estadio. Allí tocaron varios temas. Fue un gesto con el público que nunca había visto hacer a nadie. ¿Y qué decir del espectáculo visual? Fuegos artificiales, tracas, luces, nieblas, piras de fuego, pantallas, pasarelas, montaje de imágenes, una lengua gigante e hinchable, un sonido perfecto. Un directo inolvidable. Una fiesta de rock y sabiduría. Un clásico.
 Extraordinario poeta éste, Billy Collins, inédito en España hasta que tradujeron el presente título de Bartleby Editores y los poemas que aparecen en la antología La diferencia entre Pepsi y Coca Cola (que ayer fui a comprar y leeré dentro de unos días).
Extraordinario poeta éste, Billy Collins, inédito en España hasta que tradujeron el presente título de Bartleby Editores y los poemas que aparecen en la antología La diferencia entre Pepsi y Coca Cola (que ayer fui a comprar y leeré dentro de unos días). 






































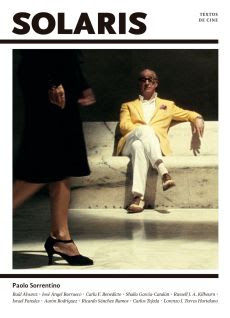











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)