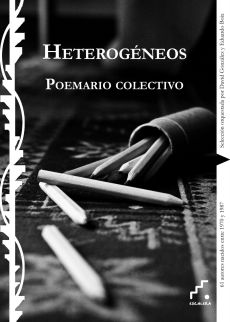miércoles, abril 18, 2007
El fantasma de Columbine
martes, abril 17, 2007
La cojera de Quevedo
El pan de cada día
lunes, abril 16, 2007
La ofensa, de Ricardo Menéndez Salmón

Nos cuenta la historia del sastre alemán Kurt Crüwell, llamado a filas cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Kurt deberá dejar atrás, para siempre, el pasado: su familia, su novia, su sastrería, su ciudad. Lo que Kurt no sabe es que el horror jugará un papel definitivo en su vida, arrebatándole la capacidad para sentir. Ahí se abre la gran pregunta del libro: ¿Cómo reacciona el cuerpo de un hombre ante la presencia del horror?
En 142 páginas Menéndez Salmón abarca varios años, y divide el periplo de su protagonista en tres partes: la guerra, el amor y el pasado que regresa. Esa es una de las muchas virtudes de este libro: una gran novela en formato breve, cuyo argumento discurre por Alemania, Francia o Inglaterra. Pero, además, está repleta de datos precisos, de elegantes descripciones, con una documentación exhaustiva, y no parece escrita por un español (por el tema elegido, y también por la manera de narrar), y esto es un cumplido.
Hombres corrientes en situaciones extremas
domingo, abril 15, 2007
Sin pegar ojo
sábado, abril 14, 2007
Jon Lee Anderson, premio José Couso

Fingir
viernes, abril 13, 2007
Los chicos están bien

Lo conseguí

Imitaciones
jueves, abril 12, 2007
Días de diario, de Antonio Muñoz Molina

Antiguallas y novedades
miércoles, abril 11, 2007
Un día, una habitación

Número 2

Cosas que no se olvidan
martes, abril 10, 2007
Nuevos desembarcos. Tres generaciones de la mejor literatura latinoamericana

Nervioso en la carretera
lunes, abril 09, 2007
Entrevistas breves y relatos experimentales
domingo, abril 08, 2007
Trescientos tipos con agallas
Divino tesoro
jueves, abril 05, 2007
La condición humana
miércoles, abril 04, 2007
Primeros vistazos
martes, abril 03, 2007
Billy Collins

¿Pero existe algún poeta que venda 40.000 ejemplares de sus obras?
La respuesta es sí ¿quién?
Billy Collins
Bartleby Editores ofrece, por vez primera en España, la edición bilingüe de la última obra publicada del poeta neoyorquino Lo malo de la poesía y otros poemas, en traducción de Juan José Almagro Iglesias, desde hoy lunes, 2 de abril de 2007, a la venta en librerías
Billy Collins es uno de los poetas norteamericanos contemporáneos que mayor éxito de crítica y ventas tiene entre los lectores de EE.UU. Sus cifras de ventas, que se cuentan por decenas de miles de ejemplares en cada uno de sus títulos, resultan -cuanto menos- esclarecedoras del poder de penetración de su propuesta poética. Collins fue nombrado Poeta Laureado de Estados Unidos durante el período 2001-03 y, posteriormente, Nueva York (donde vive, trabaja y escribe) le otrogó el mismo rango a nivel estatal. Ha sido galardonado con premios como el Bess Hokin, el Frederick Book Prize, el Oscar Blummenthal Prize o el Levinson Prize.
"Billy Collins escribe poemas amables -amables como casi nadie desde Roethke. Límpido, con delicadeza, y sistemáticamente sorprendente, más serios de lo que parecen, poemas que describen todos los mundos que existen y existieron y además algunos otros ".
John Updike
Me sigo acordando
Deposite sus objetos personales
lunes, abril 02, 2007
Historias para un fanzine

Si como decía la canción el vídeo mató a la estrella de la radio, «internet hirió de muerte a la estrella del zine (fanzine)». La irrupción del nuevo medio ha provocado que publicciones de grapa y papel hayan ido desapareciendo del mercado. Eso le ocurrió a 'Vinalia Trippers', una revista nacida a mediados de los noventa que tras diez años llevando a los lectores aventuras impresas fue desplazada por los ciberfanzines, blogs y demás formas de literatura en la red. Un libro y un dvd con el título 'Tripulantes. Nuevas aventuras de Vinalia Trippers' recupera aquel espíritu. Los relatos y dibujos de más de ochenta escritores e ilustradores, ex colaboradores y nuevos talentos, han sido seleccionados por los 'timoneles' Vicente Muñoz y David González.
[Seguir leyendo: aquí. Gracias, David]
Pequeños disgustos
domingo, abril 01, 2007
Citas. 38





















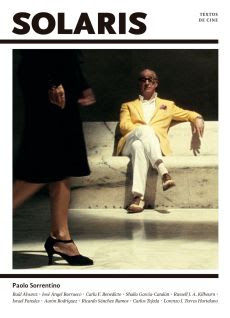











![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4IDnBTgMujaDk2euqkQ9FRb-hcKfzB7qhuSxO0RzVed1Hr5HIzBOY0zqwxk5co7lYSw4KdM4tqQFNGzl-l_Sz7niCXFfAhhdsWKELSB5k33rwrHR6StduNTzXFymcU71ceuC/s1600/losqueviven.jpg)





























![Escombros [Reedición]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwGcdJj5jKxlWlZTdJFq2KE7xjpdo1S2DjTFvwOntdl4SK1sjki3eoP6rN-aPIx7SBW-Glb58LUeJHCfQZOjy2dgOIfW8lb3TW4LL1hcjhNWl2SREBIJpXjAvDzlo5M0W9-Xx9jw/s1600/ESCOMBROS.+Portada+001.jpg)